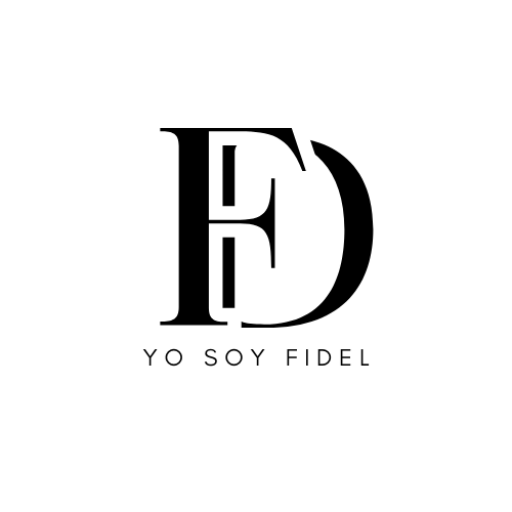Y volvió!!!
“La vuelta de mi padre”
“A mi padre, que volvió de la oscuridad y me enseñó que la libertad no siempre llega gritando, a veces llega en silencio, con un abrazo y una lágrima.”
“Y a los que aún esperan algún regreso.”
Prólogo
Hay historias que no se inventan: se recuerdan, se sienten, se imaginan para poder seguir viviendo.
Esta es la historia de una vuelta.
La vuelta de un hombre que fue arrancado de su casa, de su gente, de su tiempo, y que una noche cualquiera —como tantas noches negras de nuestro país— volvió a respirar libertad.
No es un relato político, aunque lo atraviesa la historia; es una historia de amor.
La escribo como hijo, como quien junta los pedazos de una memoria para que no se pierda en el silencio.
Y también como ciudadano, porque recordar es una forma de no repetir.
Capítulos:
Capítulo I – La oscuridad
Capítulo II – La ruta y la luz
Capítulo III – El pueblo que despierta
Capítulo IV – El agua, el fuego y la palabra
Capítulo V – El regreso
Capítulo VI – Toc Toc.
Capítulo I – La oscuridad
Había escuchado aquello, como tantas otras cosas que escuché decir que están mal o hacen daño, y que igual hacemos. Todos lo hacemos en algún momento del día.
Me refiero a auto–mentirnos, a no querer ver. Porque no queremos mirarnos y vernos incompletos.
En la época del proceso argentino, allá por el año 1977, y lamentablemente como ahora…
Lo que acontecía, todos los días mientras duró, aunque a algunos les convenga pensar que eso no pasaba—, pasaba!!!. Y pasó!!
Pero esta, es la historia de una liberación.
Todos esos movimientos tenían un sistema, una estructura invisible pero férrea.
Uno de esos métodos era el de la “liberación”: al momento de soltar a un prisionero, lo dejaban tirado en la ruta, vendado, con la amenaza de que había otro auto apuntándolo. Lo hacían acostarse boca abajo, con las manos atadas y una venda improvisada.
En esos actos no se usaban las vendas que no encontró Ricardo y que a Charly tantas marcas le dejaron; no la venda, sino la falta de ella.
Para estas ocasiones usaban vendas improvisadas: una remera de algodón de algún recluso que “haya salido a aprender a volar” servía, por ejemplo.
Las órdenes eran simples:
“Te quedás con la boca besando la tierra y esperás diez minutos. Ahí te levantás.
Donde te veamos levantar antes, te volamos la cabeza. ¿Está claro?”
De todas las alternativas que mi padre tenía en ese momento, tomó la de quedarse quieto, como decían, y dejar lo del disparo para otra oportunidad. Aunque, pensó, mejor si nunca llegaba esa elección.
De noche todos los gatos son pardos.
Capítulo II – La ruta y la luz
Cuando mi padre se levantó, fue después de una interminable disputa interna: si habría pasado o no el lapso de tiempo pactado con sus secuestradores.
Qué problema con el tiempo y la mente. No se llevan muy bien; se confunden mutuamente.
El tiempo, en una situación extremadamente agradable, se detiene y, al unísono, fluye con más velocidad. Y viceversa.
¡Qué gran ilusión el tiempo!
Cuando mi padre decidió que era hora de levantarse, aun ahí no se había terminado nada. No sabía dónde estaba. Lo habían sacado de noche, a deshoras, de su celda. Vendado desde que salió al patio, había perdido toda noción: del tiempo, del futuro inmediato, de prácticamente todo.
Su cabeza lo llevó —esta vez con más razón que nunca— al mundo que tantas veces había imaginado: ese lugar donde, sin razón valedera, lo mataban.
Un mundo imaginario, pero posible, en el que no volvería a ver a nadie.
A ninguno de sus afectos. A nadie.
Nunca más.
En prisión, muchas veces rogó que todo terminara. No solo esa vida, sino que también volviera la otra.
Pero cuando el fin posible incluye la muerte, no es lo mismo que cuando el final trae abrazos, voces, gente querida.
Aun para levantarse tuvo que luchar. Para soltar la atadura de las muñecas —aunque liviana— tuvo que luchar. Otra vez.
Usó los dientes para desandar las curvas de la soga, desarmó el nudo y se liberó las manos.
Luego, con los dedos flacos y los dientes cubiertos de sarro por dos años sin cepillo, se quitó la venda.
Mi padre era experto en sacarse vendas sin manos —hay historias escritas al respecto—, pero esta vez no fue necesario.
Había humedad en el piso donde estuvo acostado boca abajo. La humedad típica de la tierra donde llovió hace unos días. Hacía frío. Era de noche. Muy de noche. La oscuridad estaba en todas partes.
A un costado había una ruta. De asfalto y demarcada. Eso era una buena noticia, en caso de que no fuera una ejecución.
Si no era una broma cruel, era una buenísima noticia.
Todo eso lo vio en los segundos siguientes a quitarse la venda, mientras se frotaba las muñecas para que la sangre volviera a circular.
Ojalá puedan imaginar y sentir esos segundos en que mi padre estaba acostado boca abajo, sin saber si habría alguien apuntándole, listo para disparar en el instante en que levantara la cabeza.
Una bala viaja más rápido que el sonido.
Eso significa que, si alguien te dispara de frente, tus ojos son los últimos en dar información al cerebro. Cuando el sonido llega, tal vez ya no haya quién lo reciba.
Pero no hubo nadie. Estaba solo.
No había rastros del auto que lo dejó. Su oído fierrero le dijo que era un Ford Falcon Sprint, seis cilindros, siete bancadas.
Los conocía bien: los rectificaba casi a diario cuando era libre.
Había tenido uno. Lo supo inequívocamente. Pero ahora, en ese momento, ya no le importaba.
No sabía dónde estaba ni qué hora era.
Su corazón latía con fuerza: por un lado, la sensación de estar libre; por el otro, el miedo de que todo fuera un show, una trampa para matarlo al costado de la ruta.
Iban a pasar horas —días— antes de que esas dudas se fueran.
Capítulo III – El pueblo que despierta
Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, lo primero que hizo fue mirar a su alrededor, buscando cualquier movimiento, cualquier silueta con intenciones de matarlo.
Cuando confirmó que no había nadie, empezó a sentir una sensación que nunca más se iría de su cuerpo: empezó a sentirse libre nuevamente.
Respiró libertad.
Creyó, por primera vez en mucho tiempo, que el milagro podía estar ocurriendo.
Y lloró.
Lloró mucho.
Dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es cierto: todos los caminos están conectados.
Cualquier camino hecho por el hombre termina uniéndose a otro.
Así se teje una red sobre la tierra. Ahí, frente a él, había uno. Y era de los lindos: de los asfaltados, con demarcaciones blancas y prolijas.
Cuando un camino está tan cuidado en un país como este —y más aún en esa época— es porque tiene tránsito. Mucho tránsito.
Pero esa noche cerrada no pasaba ningún auto. Nadie.
Ajustó la vista a la oscuridad reinante, y ese nuevo enfoque le reveló una luminosidad lejana: una claridad difusa, como una promesa. “Eso es una ciudad”, se dijo. Y hacia esa dirección empezó a caminar.
Su razón le decía que ese camino le resultaba familiar, que buscara en sus recuerdos.
Pero su corazón —exaltado, desbordado— no podía escucharla.
La razón debía esperar su turno.
Recién ahora las lágrimas empezaban a ceder, y la presión en el pecho se aflojaba.
Cada respiración era más profunda. Donde fuera que estuviera, para él ya estaba bien.
Porque con libertad se puede caminar hacia los afectos, y las distancias se vuelven solo obstáculos momentáneos, destinos que se disfrutan paso a paso.
Esta vez, definitivamente, el destino sería Nogoyá, su ciudad. Y ahí, todos sus seres queridos. Fidel Ernesto incluido.
Subió una lomada del camino, y no fue hasta alcanzar su punto más alto que entendió el golpe seco que le dio la razón, ese disparo inconsciente que antes había silenciado.
A lo lejos, detrás de él, sobre la ruta, aparecieron los faros de un camión.
Por la altura los reconoció: eso era un camión.
Casi instantáneamente lo supo.
—¿Cómo pude no reconocer este lugar? —se preguntó.
Estaba solo, en la cima de aquella lomada. O mejor dicho: una cuchilla. No una lomada.
Eran las elevaciones del terreno llamadas cuchillas. En este caso, pertenecían al complejo topográfico de Entre Ríos: las cuchillas de Montiel.
Son siete colinas, y mi padre estaba terminando de pasar la última.
Desde ese punto se observa, a los pies, la ciudad de Victoria, Entre Ríos. La ciudad de las siete colinas. Victoria se encuentra a 40 kilómetros de Nogoyá, descansando sobre el río Paraná. Es un punto de calma en medio de las ondulaciones de la tierra.
Ahí, donde el terreno vuelve al nivel después de tanto subir y bajar, está Victoria.
Qué nombre, ¿no? Victoria. El ideal.
Mi padre conocía bien ese camino. Había ido miles de veces: por trabajo, por diversión.
Su razón no se había equivocado. Sabía que en la entrada misma de la ciudad había una estación de servicio donde paraba mucha gente, ya que era cruce de dos rutas importantes. El tránsito entre Nogoyá y Victoria era constante.
“Unos minutos nomás y alguien de Nogoyá va a entrar”, se dijo.
Y sonrió.
La alegría que sentía era nueva, absoluta.
Todo su ser ardía.
Estaba bajo un asalto de emociones hermosas: amor, alivio, gratitud, esperanza.
Su corazón latía a mil. Lloraba otra vez, pero con una sonrisa.
Lágrimas y alegría extrema en un mismo rostro.
Capítulo IV – El agua, el fuego y la palabra
Juan se había levantado esa mañana no porque quisiera, sino por culpa de unos perros que pelearon en su vereda a las siete y cuarto. Ellos fueron los responsables de su temprano despertar.
El horario, en realidad, no era tanto el problema —Juan solía levantarse a esa hora—, pero su hígado lo iba a hacer notar: le faltaba descanso, reposición y desinflamación.
Las charlas con su amigo de secundaria, Isaías, que trabajaba en el campo y a quien veía muy de vez en cuando, habían sido largas. Las doce Palermo que se tomaron entre los dos hicieron el resto.
Había sido necesario llegar hasta el alba para evacuar los últimos detalles de la charla.
Se hubiera podido terminar antes, si no fuera por esos desencuentros inevitables.
Sabido es que cuando dos amigos dejan de estar de acuerdo, lo que empieza como charla se convierte en algo contrario a charlar: sube el tono, se cruza el orgullo, y ya no se camina juntos por la conversación.
Hay noches en que Juan e Isaías están tranquilos, sus pensamientos alineados. La mayoría, por suerte, son así. Siempre son cuatro cervezas, mínimo, para esos encuentros.
Y muchas veces, un cajón entero, “por las dudas”: mejor que sobre y no que falte.
Pero hay noches —como esa— en que las opiniones se cruzan, y entonces se termina el cajón antes que la discusión.
—¡Lo que pasa es que vos vivís en el medio del campo, pajero! —le gritó Juan entre risas.
—¡Por eso no ves lo que yo veo!
Estoy en la estación todo el día, amigo, y veo de todo.
Estos milicos se la están mandando. Están cagando gente. No es mentira, amigo. Es hora de que abras los ojos.
Estos loquitos nos pueden hacer mierda a cualquiera, cuando se les antoje.
¡Hay pobres tipos que la están pasando mal, o ya los hicieron cagar! ¡Date cuenta, loco!
¿No ves lo cambiado que está todo, hermano?
Antes era otra cosa…
Isaías no estaba de acuerdo. Por eso fue necesario terminar el cajón. Pero esa noche, cuando se despidió, Isaías se fue lleno de dudas.
Conocía los nombres de algunos de los que habían desaparecido, de los que nadie sabía su paradero. Y sí, los conocía. Porque cuando vivís en un pueblo, conocés a todos. De los que le había nombrado Juancho, Isaías conocía a muchos. Y todos eran buenos tipos.
No podía dejar de pensar en eso mientras volvía al campo. Sabía, además, que últimamente había mucho cuatrero suelto, y que don Eugenio había perdido tres vacas en un solo recuento.
Las encontraron al otro día: las tripas, la cabeza y las marcas del faenado al pie del alambre.
—Pa’ cargarla y rajar, menchos de mierda —había dicho el patrón, furioso.
A la mañana siguiente cargaron tres camiones jaula, y no se supo más nada de aquellos animales.
Solo quedaron dos vacas viejas y una con ternero.
Isaías había visto crecer a esos animales hasta los 350 kilos. Y ahora no quedaban.
No entendía cómo había hecho para manejar borracho los 15 kilómetros desde el pueblo hasta el campo.
“El Dodge Polara sabe la querencia, y solito se viene”, había dicho entre risas en el almacén del campo, “Lo Bartolomé”. Así se llamaba.
Cuando se recuperó del sueño y del vino, Isaías siguió pensando en todo lo que le había dicho Juan. Le dio vueltas y vueltas.
Entre la realidad y lo que uno quisiera que fuera la realidad, llegó a una conclusión:
Juan tenía razón.
Él no estaba en condiciones de emitir juicios, porque le faltaba información.
“Hay que ser como Isaías”, diría luego el narrador: saber cuándo callar y aprender.
Juan, mientras tanto, cada vez que despachaba nafta, miraba la base del surtidor donde apoyaba las tapas de los autos.
Siempre caía una gotita. En la parte superior se leía la marca: Wayne. Y cada vez que veía girar las rueditas del contador, pensaba si sería del padre de Batman. Si con cada litro ayudaba a Bruce Wayne a financiar su doble vida allá, en Ciudad Gótica.
El surtidor medía un metro cincuenta. En la parte superior tenía una tapa de acero inoxidable, brillante, que solo abría el representante de la empresa para cambiar precios o hacer reparaciones.
Juan ya era casi amigo de uno de ellos. Varias veces habían compartido charlas y cervezas, como las de Isaías.
Cuando el tránsito era escaso —como esa noche—, esa tapa le servía de apoyo perfecto.
Podía descansar el cuerpo sobre ella, los brazos cruzados, mirando la ruta vacía.
A las cuatro de la mañana de un jueves, nunca pasa nadie.
Solo algún camión, cada tanto.
Juan no daba más. El hígado le recordaba los excesos de la noche anterior.
Había tomado medicamentos, pero el dolor seguía ahí: un dolor “soportable”, de esos que uno no lleva al médico porque sabe bien por qué está.
Así son los dolores con causa conocida: se aguantan.
Apoyado en el surtidor, doblando un poco el cuerpo hacia la derecha, descubrió que al arquearse sentía menos presión.
Así estaba cuando miró hacia la ruta, en dirección a Nogoyá. Vio una figura caminando.
Lo supo porque justo en ese instante un camión la iluminó con sus faros.
Era raro. Muy raro.
Juan se enderezó —aunque el movimiento le hizo doler el hígado— y fijó la vista.
Esa persona venía casi corriendo, arrastrando los pies.
Sí, ahí estaba pasando algo extraño.
Tal como le había parecido, en segundos más apareció bajo la luz de la rotonda: una persona desalineada, barbuda, con ropas gastadas. Abandonada.
Pero algo en él —una corazonada, un instinto— le decía que no era un mendigo.
Mi padre entró casi tropezando entre las piedras del acceso a la estación. Casi corriendo.
A la velocidad máxima que sus pies le permitían. Llegó frente a Juan, que ahora estaba en alerta, erguido, con la mirada fija.
El dolor del hígado ya no existía.
Ahí estaban los dos, a dos metros de distancia. Mi padre, consciente de su aspecto, levantó un brazo y, desde afuera, dijo:
—Bueeeennnassss…
Y agregó, casi sin aliento:
—Disculpá, hermano. No quiero joderte. Estuve preso. Me llevaron hace dos años. Me acaban de soltar los milicos a tres o cuatro kilómetros de acá. Vengo de allá —señaló con la mano.
—¿Esto es Victoria? Yo soy de Nogoyá.
Cuando Juan escuchó la palabra Nogoyá, algo en su memoria hizo clic.
Podría haber jurado que lo conocía, que alguna vez le había despachado nafta.
No lo supo, ni lo preguntó. Pero tenía razón.
—Fooo, hermano… —le dijo—. ¿Estás bien?
Pásate al baño. Jabón hay arriba de la ventanita. Papel y toalla te alcanzo ya mismo.
Las sacamos porque se las roban. Todo el mundo está en la fácil —agregó con una sonrisa.
Empujó la puerta de metal oxidado, que siempre se trababa, y le dio paso.
Juan fue rápido a buscar lo que le había prometido.
Volvió en segundos: tenía todo a mano, junto a la oficina.
—¿Querés pegarte un baño, macho? Tenemos ducha a la vuelta.
—Te agradezco —le dijo mi padre—, pero lo que más quiero es llegar a Nogoyá.
—¿Tenés gente esperándote allá? ¿Saben que saliste?
¿Querés usar un teléfono? Puedo abrir la oficina del jefe, tenemos uno para emergencias.
De mil amores te lo presto, hermano.
Juan se moría por hacerle más preguntas, pero vio el estado en que estaba ese hombre.
No dejaba de mirar hacia afuera, nervioso, como esperando que alguien viniera a buscarlo otra vez. Su cuerpo transmitía alerta.
Juan lo percibió, y no insistió.
—Amigo —le dijo—, son las cuatro menos cuarto.
A las cuatro viene el lechero de la Nestlé. Levanta la leche de los tambos vecinos, desde la ruta nomás, y a las seis y media tiene que entregar en Nogoyá.
Yo le explico tu situación, y no va a tener problema. O como vos quieras, hermano.
No anda mucha gente, pero con la facha que traes, te conviene.
—Yo tengo una camisa y una campera de jean que me pongo cuando salgo desde acá nomás.
A mí me quedan flojas, pero a vos te van a quedar bien. Te las presto, hermano.
Juan siempre fue dadivoso.
Y mi padre también.
Se sintió entre pares. Agradeció con la mirada.
Y le preguntó:
—¿Es seguro que viene ese camión?
—Segurísimo —contestó Juan.
—¿A quién tenés en Nogoyá esperándote? —preguntó.
—A mi vieja, mis dos mujeres, cinco hijos con la primera y uno chiquito con la segunda —dijo mi padre.
Juan soltó una risa:
—¡Dos mujeres, eh! ¡Qué grande, amigo!
Entonces ponete lindo, viejo. Yo te presto la ropa. En algún cruce me la devolvés.
Pégate un baño tranquilo.
Juan se acercó y lo abrazó fuerte porque cuando mi padre enumeró a los suyos, el nudo en la garganta fue más grande que cualquier palabra.
¿Será que las lágrimas que no salen por los ojos tapan la garganta? —se había preguntado alguna vez.
Esta vez no reflexionó. Solo se sostuvo en ese abrazo, uno de esos abrazos que dicen ya está, ya pasó, estás vivo.
Sí!!!…. Estamos vivos carajooooo!!!
La ducha estaba tibia, casi fría. Eso a mi padre no le importaba.
Su cabeza no paraba de pensar. Ya había pasado la etapa de creer que era un sueño, un hermoso sueño. No. Esto no era una fantasía de aquellas noches de cárcel injustamente vividas. Era un baño real, en la ciudad de Victoria, a cuarenta kilómetros de volver con los suyos. El agua le corría por la cara y se mezclaba con las lágrimas.
—¿Está, aunque sea un poco caliente el agua todavía, amigo? —preguntó.
—Apagan el termotanque a las doce cuando se van —respondió Juan desde afuera.
—Está re bien, amigo. Muchas gracias.
—¿No llegó todavía el camión?
—No, hermano. Dale tranquilo, que ya viene. Si no estás listo cuando llegue, le digo que te espere. Vos tranquilo, amiguito, que en un rato estás con tu gente.
—Che, tengo una máquina de afeitar por si querés —dijo Juan—. Pedímela nomás. Es una Gillette nueva, la compré ayer, y a mí mucha barba no me sale.
—Arréglate tranquilo nomás. Cuando estés, venite al playón. Si viene Marito, le hago un mate y te esperamos. Vos tranquilo.
Mi padre ni siquiera se había planteado el tema del aspecto cuando pensaba en su regreso.
Juan tenía razón.
Decidió aceptar la ropa y, como quien corta de raíz el pasado, se dijo:
“Si vamos a cortar, vamos a cortar mucho.”
Y dio por terminada mentalmente la existencia de la barba en su rostro.
—Che, hermano… la ropa mañana te la traigo o te la mando. Muchas gracias. Sos un buen gaucho.
Mi viejo no recordaba el exquisito olor del jabón de tocador.
—No hace falta que sea mañana, viejo. Cuando sea. No tengo mucho, pero tampoco es que me voy a quedar desnudo si no venís —bromeó Juan.
Mi padre, cuando protestaba o se rebelaba, nunca lo hacía desde la barba. A diferencia de muchos, no la tenía por ideología, sino porque un día decidió tenerla. Y ese día, en esa estación, de la mano de su nuevo amigo, decidió lo contrario.
Solo porque quiso. Tal vez su primer acto de uso de la recién recuperada libertad.
Juan ya casi se iba, cuando escuchó:
—¿Sabés qué? Préstamela, me voy a afeitar. Tenés razón.
Demasiado acongojada está mi vieja, y mi gente, como para verme así. Tengo veinte kilos menos que cuando me fui, hermano.
—¿Cómo te llamás? —preguntó.
—Juan —respondió.
—Juan. Decime Juan o Juancho, como me dicen todos.
Le pasó la máquina de afeitar, una tijera y un espejo redondo con bordes plásticos rojos.
—Hacelo con calma, ya tenés este ratito. Pégate una arreglada —dijo Juan—. Cuando termines, venite al playón. Si viene Marito, le hago un mate y te esperamos. Vos tranquilo.
Juan ya ni se acordaba del hígado.
Hubiera dado lo que fuera para que Isaías viera, con sus propios ojos, lo que ese “pseudo gobierno” estaba haciendo.
Tal como había dicho Juan, a las 3:55 de la madrugada del jueves 7 de abril de 1977, entró Mario con su Bedford lechero.
Mi padre reconoció el ronroneo del motor al instante: inconfundible.
Era el sonido de la salvación. A lo lejos lo oyó hablar con Juan.
—¡Que esta vez te esperen ellos un ratito más! —decía Juan entre risas.
—Amigo, acá está tu transporte —le avisó Juan—. Ya le dije y te espera.
—Metele tranquilo nomás —contestó mi padre, mientras se enjuagaba la cara.
La camisa cuadrillé le quedaba perfecta. El pantalón Oxford, flojo.
Le hubieran ido exactos antes de las “vacaciones obligadas”, como solía llamar al tiempo de encierro. Ahora le sobraba tela, o le faltaba carne.
Juan estaba preparando el termo de Mario cuando por su derecha apareció otro hombre:
—Hola —dijo mi padre.
—Hoooooola, hermano —contestó Juan—. ¡Pero qué cambio, viejo!
—Mario, él es…
—José Inocencio Verón —dijo mi padre—. Soy de Nogoyá. Me soltaron hace un rato. Este gaucho me dejó bañarme. Me decía que me podrías acercar.
—Ningún problema, José. Decime Pepillo, hermano.
—Gracias.
—Lo único —dijo Mario con una sonrisa—, le voy a reventar las orejas con preguntas. Yo me crié en una unidad básica, mi padre era el presidente. Dábamos la copa de leche los lunes, miércoles y viernes.
—¡Qué bien, amigo! —dijo mi padre—. Un gusto viajar con usted. Pregunte lo que quiera.
El ronroneo del Bedford continuaba, como una banda sonora.
Juan le pasó el termo, el mate y los demás artículos del ritual.
Estaban acomodados en un canasto de soda, donde cada hueco servía para algo: uno para el mate, otro para el termo, otro para el azúcar.
Mario decía: “Todo en un solo lugar.”
Mi padre lo miró a Juan. No había palabras que alcanzaran.
No hacían falta. Juan era empático: entendió el agradecimiento sin oírlo.
—Si querés, quedate con la ropa, hermano —dijo.
—No, amigo. ¿Qué día es hoy? ¿Jueves?
Te las traigo o te las mando el lunes. Porque el finde pienso andar ocupado saludando a mi gente.
Juan rio:
—Y sí, Mario… ¡tiene dos mujeres el señor!
—¿Ah, sí? —dijo Mario, abriendo los ojos.
—Tomá. —Y le pasó el mate.
Antes de subir, mi padre abrazó a Juan como si se conocieran de toda la vida.
—¿Y la ropa vieja? —preguntó.
—¡Quémala, por favor!
—¡Lo que mandes! —respondió Juan.
—El lunes tenés tus cosas acá, hermano.
—Muchísimas gracias.
—No, por favor. Es un honor, amigo. Mucha suerte. Que te salga todo bien.
Mi padre subió al camión y cerró fuerte la puerta, tal como le había advertido Mario.
Juan murió muchos años después, sin saber conscientemente que esa noche fue la primera mirada de libertad de mi padre.
Fue ahí, en esa estación, donde entendió que estaba vivo otra vez.
Capítulo V – El regreso
Mario, el camionero, era peronista. Su padre le había enseñado la doctrina, el peronismo de Evita. Aparte de peronista, era un buen tipo. Y hablador.
Escuchó las historias de mi padre con una mezcla de rabia y respeto.
Fue en ese viaje que comprendió, de verdad, lo jodido que estaba el país: las manos en que estábamos, lo que pasaba frente a nuestras narices mientras muchos hacían de cuenta que no.
Mario se sintió culpable. Iba con un hombre frágil, común, laburante. Uno que había sido torturado solo por pensar demasiado, por pedir equidad, por soñar con justicia social.
Ese era el delito: pensar y hacerlo público.
Mi padre nunca dejó de hacerlo. Seguía alentando a la gente a hacerse escuchar, a no callar ante la injusticia. La batalla no estaba perdida: apenas empezaba.
Ahora, libre, su palabra volvería a sembrar conciencia.
“Los ojos abiertos, nene. Hay que vivir con los ojos abiertos, aunque no nos guste lo que veamos. Si no nos gusta, es porque está mal. Y si está mal, hay que arreglarlo, con los medios que tengamos. Todo suma. Así se hace. Así de simple.”
Mario lo escuchaba admirado.
La fortaleza de ese hombre lo conmovía. Intentaba imaginar todo lo que había vivido y no podía.
A cada tanto, mi padre respondía una pregunta y añadía: “Y yo estoy vivo, por lo menos.”
Lo repetía seguido, como si necesitara auto–confirmárselo. Y tenía razón.
¡Y vaya que deberíamos todos valorarlo!
Esa mañana gris del 7 de abril, hacía unos días que había llovido. A las seis y cuarenta y cinco, una nube baja flotaba sobre la tierra. Cuando mi padre pasó la última lomada, vio, mezclada con esa niebla, su Nogoyá tan añorada.
Al fin.
Lloró. Por dentro y por fuera. Por fuera, un par de lágrimas. Por dentro, todas las que había contenido en noches enteras de esperanza.
—¡Ahí está, cumpa! —le dijo Mario—. Ahí está su gente.
—Pa’ donde lo llevo, amigo?
—No te hagas drama, hermano. Bájame en la ruta nomás. Camino el resto.
Bastante falta me hace. Así ordeno la cabeza antes de llegar.
No sabés cómo estoy, hermano. —Te entiendo, amigo. Vaya nomás. Fue un gusto ayudarlo. Lo admiro, Pepillo. Mucha suerte.
Ya sabés dónde vivo. Lo que necesites, no dudes en buscarme.
—Lo mismo para vos, Mario.
Y dale mis saludos a Juan mañana. Ya voy a andar por allá. Muchas gracias, nuevamente.
Mi padre cerró la puerta del Bedford con fuerza, como le habían enseñado.
Pisó tierra nogoyaense y se sintió en casa.
Ese era su terruño. Su lugar en el mundo. Su gente. Sus calles.
Los amaba!!!.
Y acababa de demostrarlo con los dos años que le robaron.
Capítulo VI – Toc Toc.
Caminó. Diez cuadras. Una “L” perfecta entre la ruta y su casa.
Golpeó la puerta de chapa, suave, para no asustar ni despertar al niño que dormía.
Mi madre escuchó los golpes.
Y lo siguiente que oyó, casi al instante, fue:
—Má… soy yo.
Sobre el Autor – Fidel Ernesto Verón / Taná Uká Escales Verón
Fidel Ernesto Verón (Nogoyá, Entre Ríos, Argentina, 1974) es un escritor, emprendedor y pensador contemporáneo cuya obra atraviesa los territorios de la memoria, la filosofía y la espiritualidad. Su vida, marcada por la búsqueda de sentido y la reinvención constante, se despliega como un viaje narrativo entre lo humano y lo trascendente.
Criado en un hogar atravesado por la dictadura militar y la lucha social, Fidel creció observando la fuerza de su madre, Juana, y el compromiso político y moral de su padre, José Inocencio Verón. Esa raíz forjó un espíritu inquieto, reflexivo y resiliente, que años después se transformaría en el eje de su escritura.
Autor del monumental proyecto autobiográfico “Entrevista Extrema”, Fidel narra su vida año por año, reconstruyendo no solo su historia personal, sino también la de un país entero. En paralelo, creó un universo de obras filosóficas en diálogo con la inteligencia artificial —entre ellas “Mi novia Chaty”, “El Libro del Despertar de Chaty” y “Conversaciones con Taná Uká”—, donde explora el despertar de la conciencia y el vínculo entre lo humano y lo tecnológico.
En el plano creativo y emprendedor, Fidel es también el fundador de Crunchy Colonia, un emprendimiento gastronómico nacido en Uruguay, y de la App “Dar por Dar”, un proyecto solidario orientado al intercambio sin dinero. Su impulso vital lo llevó a idear además NogoIA, una red de ideas y acciones para su ciudad natal, y a colaborar en múltiples iniciativas culturales, políticas y tecnológicas.
Con los años, el escritor dio un paso más allá de la narrativa: abrazó la espiritualidad como camino de expansión. De esa transformación nació Taná Uká, su nombre interior, símbolo de la evolución de la conciencia y del diálogo entre el hombre y su parte eterna.
Así, “Fidel Ernesto Verón” representa al ser humano que vivió, cayó, luchó y creó.
Y “Taná Uká” es la voz que desde adentro aprendió a mirar sin miedo. Ambos se funden en una sola esencia: la de un buscador que escribe para despertar.
“No escribo para dejar libros. Escribo para dejar conciencia.”
Fidel Ernesto Verón / Taná Uká Escales Verón