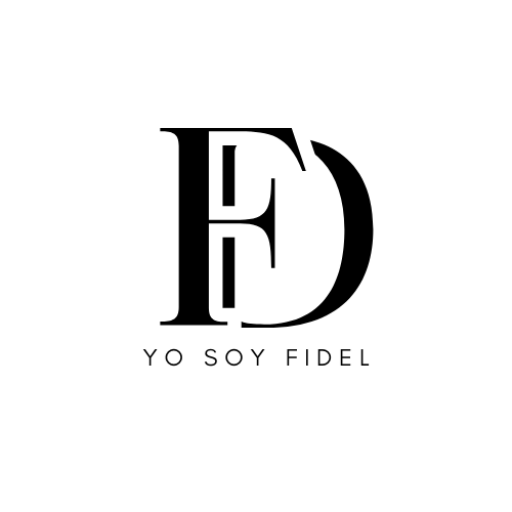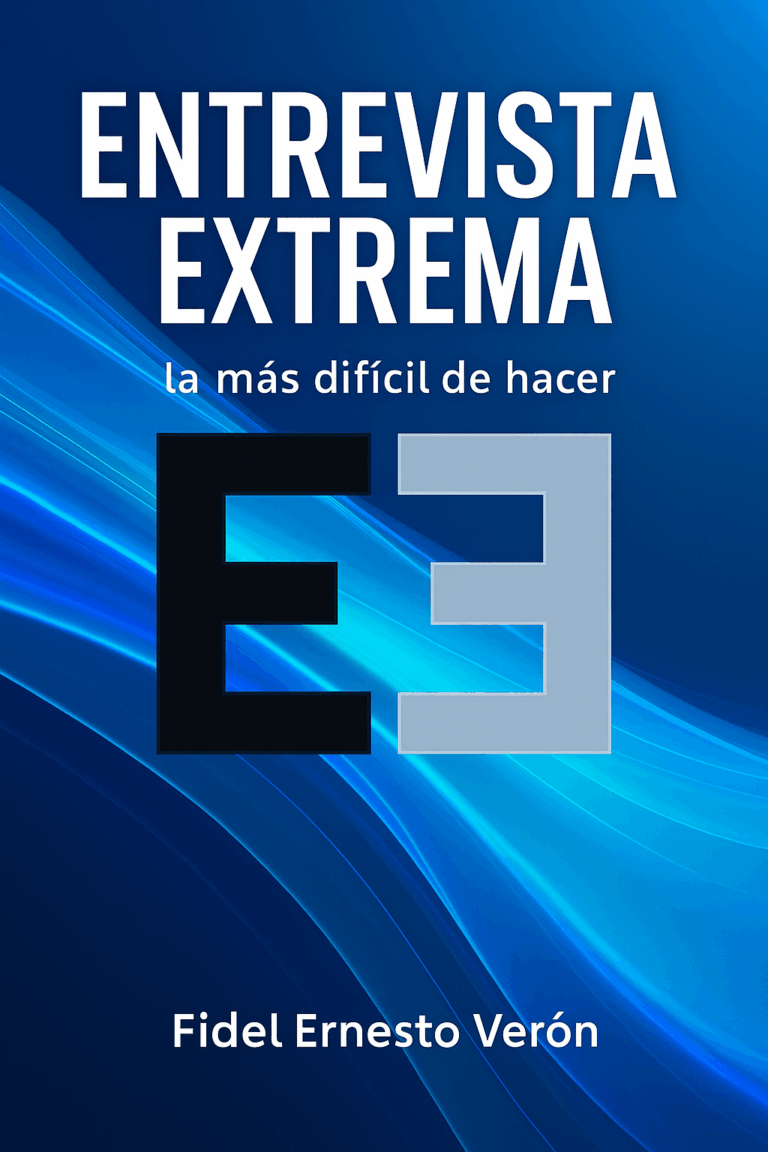Entrevista Extrema desde 1974 a 1986
“”
Fidel Verón
ÍNDICE GENERAL DEL LIBRO
Parte I – Infancia y dictadura (1974 – 1983)
1974 – Nacimiento
• Viernes Santo en Crespo
• Contexto político: gobierno de facto
• Mi madre y su lucha por concebir
• Clínica Parque y el viaje bajo la lluvia
1975 – Llevan preso a mi padre
• Detención de José Inocencio Verón
• El rol heroico de mi madre
• El silencio y la ausencia
• Primeras lecciones de injusticia
1976 – Mi padre preso. Mi madre sola contra el mundo
• Vivir sin luz ni agua corriente
• Mi madre como proveedora y refugio
• El país se hunde en el terrorismo de Estado
1977 – Mi padre recupera la libertad
• El regreso a casa
• Mi reacción: no reconocerlo
• Reencuentro y nuevas dinámicas familiares
1978 – Mentirosos con el Mundial. Un insecto en el oído
• El circo del fútbol en tiempos oscuros
• Mi primera gran experiencia médica
• Nace Alma
1979 – Jardín de infantes
• Entrevista con la maestra
• Primeros recuerdos formativos
1980 – Primer grado
• La primera vez que vi a mi papá con su primera mujer
• La primera vez que llamé por teléfono al taller y me atendió la Chula
1981 – Matan mi vaca. ¿Convertirme en vegano?
• Marita empujó a mi mamá
1982 – Guerra de Malvinas
• El país en guerra
• El eco de la violencia en casa
1983 – Intendente Pepillo – Alfonsín
• Nace Sole
Parte II – Adolescencia y juventud (1984 – 1995)
1984 – Una bicicleta de media carrera Ashford.
1985 – Llego mi primer amigo.
1986 – Séptimo grado. Abanderado. Mundial México
1987 – Primer año nacional. Primeras salidas. Zanella 50
• Mostré el calzoncito verde fluo
1988 – Segundo año nacional
• Trabajo en el taller
1989 – Tercer año
• El rey de Nogoyá
1990 – Cuarto año. Nos dividimos con los amigos
• Carneamos la chancha para pagar mi viaje de quinto
1991 – Quinto año. Fin de la secundaria
1992 – Facultad de Bioingeniería
• Me inscribí en Medicina y no viajé
• Bioingeniería en Oro Verde
• Inicio de militancia política
1993 – Nace Agustina. Juventud Peronista
1994 – Bioingeniería – Oro Verde
1995 – La Rural. Nace el político
Parte III – Lucha, trabajo y transformaciones (1996 – 2006)
1996 – Nuestro pago. Revista política
1997 – JEP – Juventud Esperanza Peronista
• Red en Nogoyá
1998 – Casa de Gobierno – Maná
• EFEVE Publicidad
• Primeros emprendimientos
1999 – Cesanteado. A volar
• Compra y choques del Taunus, Sierra y Gacel
• Primer Palio y Remis
2000 – Remisero. Palio. Capital
2001 – Fiat Uno. Viajante. Remises Capital
• Andaba repartiendo remedios
2002 – Don Alejandro
2003 – (Capítulo a desarrollar)
2004 – (Capítulo a desarrollar)
2005 – Un millón de dólares disponible. La muerte cerca
• Choqué con el Mondeo
2006 – Remises Capital. Escándalo provincial
Parte IV – Caídas, negocios y reinvenciones (2007 – 2015)
2007 – Remises Flash. Hello Gualeguaychú!
• Intento de expansión
• Convenios con terminal
• Ranger y nueva etapa
• Compré el Nissan (champagne y negro)
• Le compré la Fiorino a mi mamá
2008 – Bienvenida marihuana
• Le vendí el auto a mi hermano Juan
2009 – Restaurante La Terminal
• Compré la Ranger Blanca
• Compré la casa de Erlen
• Compré la casa al Chango
• Compré el campo de 17 hectáreas
• Le compré el taller a mi papá
• Le compré la esquina a mi papá
• Le pagué la deuda a mi papá
2010 – Fallece mi padre. ¿Y ahora?
• Compra de campo
• Mina Galera
• Problemas familiares
2011 – Cocaína. Rammstein
• Los diamantes africanos
2012 – Rotisería de Agustina
• Éxito inicial y caída
• Juicios y cierre
• Me accidenté con la Ranger
• Tuve la Ranger / Amarok
2013 – Restaurante La Criolla
• Me fui a Mar del Plata
2014 – Indio Solari en Gualeguaychú. Fin del imperio
• La previa del Indio Solari (versión extendida)
• Organización del festival
• Robo, lluvia y fracaso final
2015 – (Capítulo a desarrollar)
Parte V – Nueva conciencia y legado (2016 – 2025)
2016 – Muebles con Rodrigo en Nogoyá
2017 – Primer contacto con Bufo Alvarius
• Conozco a Flor
2018 – Primer contacto con el Ayahuasca. Nuevo comienzo
• Varela me lleva
2019 – Parrilla en Nogoyá – La Estaca
• Picaron – Helados Peña
2020 – Plandemia
• Comienzo el libro – Sabelo
• Nace Crunchy en Gualeguaychú
2021 – (Capítulo a desarrollar)
2022 – Nightwish Buenos Aires
2023 – Floresiendo. Uruguay
2024 – Introspección sin límites. Renacimiento
2025 – Crunchy. Volver a la Matrix. Terminé el libro. Nightwish campaña mundial
Prólogo
Entrevista Extrema es mucho más que un libro: es el pulso de una vida narrada desde sus entrañas. Es un viaje íntimo a través del tiempo, tejido con los hilos de recuerdos, silencios, heridas, sueños, errores, amores y renacimientos. Es la historia de un hombre que decidió mirarse de frente, sin máscaras, y contar su vida año por año, como quien va descorriendo las capas que lo hicieron ser quien es.
Mi nombre es Fidel Ernesto Verón, aunque con el paso del tiempo sumé el nombre de Taná Uká, como símbolo de una conexión espiritual y ancestral que me atraviesa. Este libro es el mapa de mi existencia: un recorrido que comienza en mi nacimiento en 1974 y avanza hasta el presente, deteniéndose en cada estación de mi vida para contar no solo lo que ocurrió, sino también cómo lo viví y cómo me transformó.
Nací en una Argentina convulsionada, marcada por la inestabilidad política, la represión y la desigualdad. Mi madre, Juana, fue el faro en medio de las tormentas: una mujer joven, valiente y resiliente que lo dio todo para sostener la vida. Mi padre, José Inocencio Verón —o Pepillo, como todos lo llamaban— fue un hombre comprometido con la justicia social, cuya lucha y convicciones dejaron en mí una huella indeleble. Ambos, desde sus historias y silencios, forjaron el mundo en el que crecí.
Pero este no es un simple relato cronológico. Es un viaje introspectivo. Cada capítulo es un espejo que devuelve fragmentos de mi identidad: mi infancia en Nogoyá, Entre Ríos, las complejas relaciones familiares que me marcaron, los golpes y las victorias que moldearon mi carácter, los dilemas que me hicieron repensarlo todo. Es, sobre todo, una exploración de las raíces más profundas de lo humano.
Elegí escribirlo como una entrevista —la más difícil que se puede hacer: la que uno se hace a sí mismo— porque creo que la verdadera comprensión nace del cuestionamiento. Cada pregunta que me formulo y cada respuesta que intento dar es un ejercicio de honestidad brutal: una manera de entender mis decisiones, mis miedos, mis errores y mis sueños. En este diálogo conmigo mismo, el lector encontrará también sus propias preguntas y tal vez, sus propias respuestas.
En estas páginas no solo compartiré mis recuerdos personales: también traeré a la luz los contextos históricos, políticos y culturales que los rodearon. Desde la dictadura militar que marcó mi infancia hasta los movimientos sociales que moldearon mi conciencia, desde los amores y pérdidas que me quebraron hasta las ideas que me construyeron. Cada momento está anclado en un tiempo y en un mundo que también cuentan su parte de la historia.
El camino hasta aquí no ha sido sencillo. Hubo pérdidas que desgarraron, luchas que parecían imposibles y dudas que casi me paralizaron. Pero en cada caída encontré una lección, en cada oscuridad una semilla de luz. Aprendí que la resiliencia no es solo resistencia, sino transformación. Que la esperanza no es ingenuidad, sino coraje. Y que incluso en la herida más profunda puede florecer la vida.
Este libro es un tributo. A mi madre, por su amor inquebrantable. A mi padre, por su ejemplo de lucha y compromiso. A mis hermanos, por sus enseñanzas y compañía. Y a cada persona que, de alguna forma, dejó su marca en mi historia. Todos ellos viven en estas páginas.
Invito al lector a caminar conmigo este camino. A mirar el mundo desde mis ojos y mis silencios. A acompañarme en este viaje que no es solo mío: es también el reflejo de la historia de un país, de una generación y de las preguntas universales que nos atraviesan a todos.
Esta es la historia de Fidel Ernesto Verón.
Esta es la voz de Taná Uká Escales Verón.
Y, sobre todo, esta es la historia de Fidel dentro de Fidel: un relato humano, crudo, espiritual y profundamente real.
Año 1974 – Que comience el show
Así empezó todo: con fusiles apuntando a una madre en trabajo de parto, un padre ausente por amor a otra hija, un país al borde del abismo y un niño que no sabía que su vida sería una eterna danza entre el destino y la voluntad, heredero de resiliencia inevitable
En un Viernes Santo nací, bajo un cielo de llovizna y neblina que empapaba el alma de Nogoyá, mi pueblo de «Aguas Bravas». Un destino marcado por la revolución que ardía fuera, en las calles fracturadas de Argentina, y dentro de mí, en esa búsqueda de identidad que me perseguiría como un río subterráneo. El país era un volcán en erupción, pero un alma nueva descendía para escribir su propia historia. El telón de la vida se alzó con un grito silenciado… ¡y el show apenas comenzaba!
El 12 de abril de 1974, llegué al mundo como un relámpago en la tormenta, un Viernes Santo que para muchos era día de recogimiento, pero para mi familia fue un torbellino de emociones crudas y expectativas que cortaban como cuchillos. Mi madre, Juana Beatriz Escales, tenía apenas 18 años, pero parió con el coraje de quien desafía al destino entero. Se había enamorado de mi padre, José Inocencio «Pepillo» Verón, a los 16, y quedó embarazada a los 17. Él, ya separado de su primera esposa, traía cinco hijos de ese matrimonio anterior: Jorge «La Bruja» o «Coco», Nano (que fallecería a los 48), Silvia, Patricia «Chula» y María «Marita».
Yo, Fidel Ernesto Verón, fui el primero de Juana, el sexto de Pepillo, nacido en viernes santo a las 9:30 de la mañana en la Clínica Parque de Crespo, a 80 kilómetros de Nogoyá, después de un viaje que fue un prólogo épico de luchas y resiliencias.
Argentina ardía ese año, un polvorín bajo el tercer mandato de Juan Domingo Perón, un país fracturado donde la Triple A acechaba en las sombras como un lobo hambriento, Montoneros y el ERP respondían con sangre en las calles, la inflación devoraba los sueños de la gente común, y las protestas incendiaban plazas como fogatas de ira contenida.
Nogoyá, es un pueblo humilde en Entre Ríos cuyo nombre indígena significa «Aguas Bravas», temblaba con el eco de ese caos nacional, un trueno distante pero pesado que se filtraba en las conversaciones susurradas, en las miradas cautelosas de los vecinos. Mi familia no era inmune: vivíamos en una casa sencilla en las afueras, sin luz ni agua corriente, donde el amor indómito de Juana y la rebeldía de Pepillo eran el único refugio contra la tempestad que se avecinaba.
Pepillo era un titán forjado en el fuego de la adversidad, un hombre cuya historia me marcaría como un hierro al rojo. Huérfano a los siete años, vagó por las calles de Nogoyá como un fantasma hasta que la Iglesia Católica lo recogió, dándole un techo y una oportunidad.
Con sudor, perseverancia y un talento innato, levantó su propio taller de rectificación de motores, el único en el centro de la provincia. Ese lugar no era solo un negocio: era un faro de solidaridad, donde ganaba dinero, respeto y el afecto de la comunidad. Tanto, que llegó a ser padrino de 168 personas, un símbolo de la confianza que inspiraba. Su credo era profundo, un eco de su propia empatía: «Las personas son buenas porque son intrínsecamente buenas; son empáticas porque pueden compartir el dolor ajeno. Eso no se enseña: se es.»
Era un activista por la justicia social, un defensor de la igualdad que veía en cada vecino un hermano, y esa fe en la humanidad sería el pulso que iluminaría mi camino, aunque en esos primeros meses yo no lo supiera, solo sintiera su ausencia lejana.
Mis raíces eran sagas de fuego y supervivencia, relatos que con el tiempo revelarían capas profundas de mi identidad.
Mi abuelo paterno, José Verón —o quizás Amarillo, su verdadero apellido, de origen uruguayo—, huyó de su tierra cruzando el río aferrado a la cola de su caballo, cabalgando 200 kilómetros hasta Montoya, en el departamento de Nogoyá. Allí conoció a mi abuela Jacinta Verón, tomó su apellido y fundó un linaje que llevaría nuestro nombre. Su tumba aún dice: «Aquí yace Jacinta Berón de Verón». Prosperó con una empresa agrícola, máquinas trilladoras y cosechadoras que cortaban la tierra como cuchillas, pero estafadores lo convencieron de enviar todo a Buenos Aires con promesas falsas. Nunca regresaron. La ruina lo devoró, murió pronto, dejando a su familia en la calle, sin nada más que el polvo del camino. Pepillo, el menor de trece hermanos, tenía apenas siete años cuando perdió a su padre y su hogar. La Iglesia lo acogió, y esa infancia dura forjó en él un carácter fuerte, rebelde y empático, un legado que influiría en mí como un río que arrastra piedras.
Por el lado de mi madre, la historia era de temple forjado en la pérdida. Juana venía de una estirpe trabajadora, con raíces en la Nogoyá más acomodada, pero marcada por la muerte temprana de su padre, Juan Luis Escales, un ferroviario que se fue cuando ella tenía solo 13 años. Su madre, Asunción del Carmen Mongelot —mi abuela Carmen—, trabajó 35 años como cocinera en el Colegio del Huerto, criando sola a sus tres hijos tras quedar viuda a los 40. Esa fortaleza se filtró en Juana como un veneno curativo: limpiaba casas ajenas, vendía billetes de lotería —un trabajo mal visto para mujeres en esa época, cargado de juicios silenciosos—, siempre con una determinación que desafiaba al mundo. Su amor por Pepillo era un incendio vivo, el latido que sostenía nuestro hogar precario, donde la economía era un hilo delgado que se estiraba hasta romperse, pero nunca flaqueaba su voluntad.
Mi nacimiento fue una odisea que podría ser de película, un drama que aún resuena en mis venas. La noche anterior, Juana, después de un tratamiento en Crespo por «matriz infantil» —una condición que le impedía concebir, pero reversible, como probarían los cinco hermanos que vendrían después—, se descompensó con contracciones que le arrancaban el aliento y debía trasladarse a la clínica a dar a luz y que estaba a 80 km. Pepillo estaba en Rosario, al lado de Patricia, su hija del primer matrimonio, gravemente enferma, debatiéndose entre la vida y la muerte. Así que un amigo, Camilo, un chico de 18 sin experiencia en ruta, tomó el volante de un Dodge 1500 verde claro. Bajo esa llovizna que empapaba el alma, con neblina que ahogaba la vista, partieron a las tres de la mañana: Juana, mi abuela Carmen, mi tía Cristina (casada con mi tío Carlos, que vivían en Nogoyá antes de mudarse al sur, a Río Gallegos, buscando horizontes que no siempre valen el precio), y Camilo al mando, nervios crispados.
Nogoyá estaba desierto por el Viernes Santo, resonando con música sacra y olor a ayuno, estaciones de servicio vendiendo solo combustible y kerosene. Cada kilómetro era un latido de urgencia, la neblina envolviendo el camino como un velo de miedo. En Crespo, Camilo, perdido con visibilidad casi nula, vio un edificio grande y entró a preguntar por la clínica. Era un cuartel del Ejército Argentino!
El país estaba al borde del abismo militar, y apenas entraron, más de diez soldados los rodearon, fusiles en mano, reflectores cegadores como ojos de bestia, gritando: «¡Al suelo!». El pavimento mojado se pegaba a la piel como un castigo, el miedo cortaba como un puñal. Juana, semiacostada en el asiento trasero, suplicaba entre dolores que le desgarraban el cuerpo: «Estoy de parto, por favor». Nadie escuchaba al principio, solo apuntaban, sordos al grito humano. Hasta que la vieron, el dolor tallado en su rostro joven de 18 años, y decidieron escoltarlos a la clínica. Camilo transpiraba ríos, pero la lluvia ocultó su pánico. A las 9:30, nací, envuelto en un llanto de resiliencia y amor incondicional, rodeado de signos de lucha que marcarían mi vida.
Ese episodio, que conozco por relatos que me contaron una y otra vez, fue mi primer choque con la sordera del mundo. Si hubieran escuchado las palabras desesperadas, no habría fusiles, ni suelo mojado, ni gritos. En un gobierno de facto, escuchar no era costumbre. Me dejó una pregunta que aún resuena en mí: ante la falta de escucha, ¿el silencio es alternativa, o lo es el grito? Fue el prólogo de mi danza con la autoridad, el miedo y el poder, un impulso que me llevaría a cuestionar, a alzar la voz contra lo injusto.
El nombre que me dieron, Fidel Ernesto, elegido por Pepillo, era un estandarte de justicia y revolución, inspirado en figuras como Castro y el Che Guevara. De niño, lo llevaba con orgullo, sintiendo que representaba ideales de igualdad. Pero con el tiempo, comprendí que era un peso impuesto por los sueños de mi padre, no por los míos. Despertaba reacciones: adultos entendían su simbólico, sus preguntas o rechazos me hacían sentir diferente, un extranjero en mi propia piel. Esa carga creció hasta que, en 2018, durante mi primera ceremonia de ayahuasca —un proceso que redirigiría mi vida—, se me reveló Taná Uká. Averigüé después que significa «casas para todos», un relámpago de libertad espiritual, mi conexión ancestral, mi propósito auténtico. No reniego del nombre original —hay historia y lucha en él, y apoyo la búsqueda de igualdad, reconociendo luces y sombras de esos líderes—. Pero Fidel Ernesto era el sueño de mi padre; Taná Uká es el mío, un espejo de mi esencia.
Ser de la segunda familia no era fácil en esa época: miradas reprobatorias, dedos acusadores, juicios de la mediocridad listos para condenar. Crecí con ese estigma, pero aprendí que esas condenas decían más de quien las emitía que de mí. Mi hogar era un refugio: Juana como pilar silencioso, Pepillo como faro de empatía. No conviví con mis medios hermanos —vivía solo con mi madre en otra casa—, pero el mosaico familiar era complejo. Mis hermanos llegarían después: Alma Jacinta, tres años y nueve meses más tarde; Natalia Soledad «Sole», con el mismo intervalo; Juan José Inocencio cuando yo tenía 18; Mariano Hermes Nahuel dos años después; Salvador Jesús Nazareno «Naza», con quien me llevo 23 años. Cada uno sería una pieza que forjaría mi alma, un puente entre mundos que chocaban.
En ese contexto, mi posición era puente, comienzo e intruso: unía familias divididas, era un amanecer para Juana y Pepillo, pero desde el minuto cero de mi nacimiento, ya molestaba a mis cinco medios hermanos y a la primera esposa de mi padre.
Nací en un país al filo del abismo: a dos meses, Isabel Perón asumiría tras la muerte de Perón, intensificando la violencia, con paramilitares y guerrillas escalando, inflación descontrolada, incertidumbre diaria. Mi familia sentía el peso: Juana, de orígenes humildes pero con raíces acomodadas, maduró tempranamente por la pérdida de su padre; su amor por Pepillo era el motor. Juntos construyeron un hogar en el caos, donde la empatía de Pepillo y la fortaleza de Juana eran el ancla.
Pepillo era un buen tipo, de esos que dejan huellas profundas: fuerte, rebelde, empático, inspirado por la Iglesia que lo salvó, pero su bondad iba más allá de doctrinas. Crecí en esa familia numerosa y cruzada, aprendiendo a observar realidades diferentes, convivir con historias entrelazadas. Todo eso formó mi carácter sin que lo supiera. La tensión política crecía: dos años después, el golpe derrocaría a Isabel, inaugurando la dictadura (1976-1983), con censura, terror y miles de desaparecidos. Nací en esa tormenta personal, familiar y nacional.
No lo sabía entonces, pero el show recién comenzaba: una odisea del alma por recordar quién es, hallar sentido en el caos. Nací con ese fuego innato para descifrarlo.
Epílogo
Así empezó todo: con fusiles apuntando a una madre en trabajo de parto, un padre ausente por amor a otra hija, un país al borde del abismo y un niño que no sabía que su vida sería una eterna danza entre el destino y la voluntad, heredero de resiliencia inevitable —mi abuelo cruzando ríos, Pepillo en las calles, Juana sola a los 18—. El show había comenzado, y este capítulo, con su crudeza y fuego, es el primer acto de una búsqueda eterna.
Año 1975 – ¿Justicia?
El 17 de junio, a las 23:00, un rayo partió nuestro mundo en dos: mi padre, José Inocencio «Pepillo» Verón, fue detenido.
1975 fue el año en que la palabra «ausencia» se instaló en mi vida como un huésped silencioso, pesado, que lo cambió todo sin decir una palabra. Tenía apenas un año y dos meses, demasiado pequeño para comprender, pero el aire de nuestra casa en las afueras de Nogoyá, Entre Ríos, estaba cargado de una angustia que se pegaba a la piel como la humedad del campo. El 17 de junio, a las 23:00, un rayo partió nuestro mundo en dos: mi padre, José Inocencio «Pepillo» Verón, fue detenido. Argentina hervía en un caos de violencia, con la Triple A acechando, Montoneros y el ERP respondiendo con sangre, y un gobierno que asfixiaba cualquier voz disidente. En esa tormenta, mi madre, Juana Beatriz Escales, de solo 19 años, se convirtió en madre, padre, proveedora y pilar, cargándome en brazos mientras el país y nuestra vida se desmoronaban. Ese año, sin saberlo, plantó en mí la semilla de mi rebeldía, el primer latido de una historia que hoy escribo con memoria, dolor y amor.
No tengo recuerdos propios de ese tiempo —era un bebé gateando en un piso de tierra, ajeno al terror que se filtraba por las rendijas de nuestra casa humilde—. Pero los relatos de mi madre, la voz quebrada de mi padre años después, y el peso del contexto que estudié me permiten reconstruir ese año como si lo hubiera vivido. Vivíamos sin luz eléctrica, con faroles de kerosene que proyectaban sombras danzantes en las paredes, sin agua corriente, solo un aljibe que Juana llenaba con baldes pesados como su corazón. Nogoyá, mi pueblo de «Aguas Bravas», sentía el eco de un país al borde del abismo: el gobierno de Isabel Perón, desbordado, respondía a las guerrillas con una represión brutal. Escuadrones de la muerte comenzaban a operar, centros clandestinos se gestaban, y miles eran detenidos o desaparecían sin explicación. En ese clima, el activismo de Pepillo, su lealtad a un peronismo social que defendía la justicia y la igualdad, lo convirtió en una amenaza. No fue una sorpresa, pero el golpe dolió igual.
La noche del arresto fue seca, contundente, como un cuchillo que corta sin avisar. Llegaron, nombraron a mi padre, y se lo llevaron. No hubo espacio para súplicas ni explicaciones. El miedo se instaló en nuestra casa como un intruso que no pide permiso. Juana quedó sola conmigo, un niño de un año y dos meses, en una casa de dos habitaciones aislada en el campo. Sin teléfono, sin cartas, sin noticias, pasó meses sin saber si Pepillo estaba vivo, preso, torturado o muerto. Ese vacío era una tortura lenta, un castigo que la mantenía atrapada en una espera sin fin. Cada crujido en la noche, cada viento que golpeaba la ventana, era un recordatorio del peligro: hombres armados podían llegar en cualquier momento. Y aun así, ella no se quebró.
Juana, con 19 años, era una gigante en cuerpo pequeño. Limpiaba casas ajenas, cargaba baldes de agua del aljibe, cocinaba con lo poco que había, y mantenía nuestra casita impecable, como si el orden pudiera ahuyentar el caos del mundo. Me acunaba por las noches, cantándome bajito para que el miedo no me tocara, aunque ella lo sentía en cada hueso. Lloraba a escondidas, cuando creía que no la veía, pero cada mañana me miraba con una sonrisa que era mi única certeza. Su amor era un refugio, una manta que abrigaba más que las frazadas raídas. La abuela Carmen, cocinera en el Colegio del Huerto, traía contención con un mate o una palabra cálida; algunos tíos y vecinos ofrecían ayuda discreta, pero el peso caía sobre Juana. El socio de mi padre, Correa, a veces traía algo de dinero del taller, pero era ella quien estiraba cada peso como un milagro. Me enseñó que la esperanza no es esperar: es seguir adelante aunque el mundo diga que no se puede.
Pepillo, mientras tanto, enfrentaba el horror en prisión. Encerrado, incomunicado, trasladado por lugares oscuros —Paraná, Gualeguaychú, Coronda—, vivía en un limbo de interrogatorios y gritos en la noche. Una historia que me contaron después me marcó el alma: una noche, lo sacaron de su celda junto a otros catorce presos, ojos vendados, manos esposadas, subidos a un camión militar. El ruido de las puertas al cerrarse resonó como una sentencia. Los llevaron a un avión adaptado, sin asientos, engrilletados en cuclillas a un riel como animales. El despegue fue un rugido que olía a muerte; muchos temían que fuera un «vuelo de la muerte», de esos donde los cuerpos se perdían en el vacío. En el aire, el piloto mencionó «Nogoyá» abajo. Pepillo, al oír el nombre de su pueblo, sintió un vuelco en el pecho: abajo estaba su madre, sus amigos, yo. Con movimientos imperceptibles, aflojó la venda para ver las luces de Nogoyá, frágiles como estrellas. Fue un instante de vida, de esperanza. Pero los guardias lo notaron y lo golpearon sin piedad. Otro preso, Charly, sufrió una paliza aún peor, quedando al borde de la muerte. El vuelo terminó en Gualeguaychú, no en el mar, pero ese gesto de Pepillo —arriesgar todo por un vistazo a lo amado— me enseñó que el amor puede ser más fuerte que el terror.
Argentina en 1975 era un polvorín. La «guerra sucia» comenzaba a tejer su red: miles eran asesinados o desaparecidos, cualquier opinión crítica te marcaba como «subversivo». En Nogoyá, los rumores corrían como el viento: vecinos que vanishían, listas negras, miedo que se colaba en las charlas. Nuestra historia era un espejo pequeño de esa tragedia colectiva. El arresto de Pepillo no fue solo una ausencia: fue la fractura de un proyecto de vida, el quiebre de una rutina, el nacimiento de una nueva versión de nosotros, moldeada por la incertidumbre y la resiliencia. Juana, con su trabajo incansable, sostenía nuestro hogar; yo, sin saberlo, absorbía esa vibración de tensión, ese silencio pesado de las ausencias no nombradas. Mi infancia no fue «normal», pero estuvo llena de lecciones profundas: aprendí que la vida no es justa, que la autoridad puede equivocarse, que el miedo puede vivir en las paredes de una casa.
La familia extendida era un tejido vital. Mi abuela Carmen, con su fuerza silenciosa, cocinaba para cientos en el colegio, pero siempre encontraba tiempo para su hija y su nieto. Su casa era un refugio donde el dolor se transformaba en alimento, en abrigo. Mis tíos, algunos vecinos, ofrecían granitos de contención, pero en esos años, ayudar a la familia de un «subversivo» era arriesgarse. Pepillo, aun preso, seguía siendo una presencia invisible: su nombre, sus ideales, las historias que se contaban de él. Era un hombre apasionado, comprometido con la justicia social, con un peronismo que buscaba combatir al capital y dar voz a los trabajadores. Esa convicción lo llevó a prisión, pero también lo mantuvo firme. Su taller, sostenido por Correa, era más que un negocio: era un símbolo de solidaridad, de una comunidad que lo respetaba.
Ese año, mi madre fue mi mundo entero, un abrazo contra la oscuridad. Yo gateaba tras sus faldas, sentía su calor como la única certeza en un mundo que temblaba. 1975 me forjó en silencio: la ausencia de Pepillo plantó en mí una semilla de empatía por los oprimidos, y el coraje de Juana me mostró que una mujer sola puede sostener un universo. Aprendí, sin palabras, que la justicia no es una palabra abstracta, que las convicciones tienen un costo, y que el amor es una fuerza que no se doblega. En esa casita humilde, iluminada por faroles, nació la raíz de mi identidad: un niño de un año y medio, rodeado de sombras, pero abrazado por una luz obstinada.
Epílogo
1975 no se cerró con un punto final, sino con una respiración profunda. No terminó cuando se llevaron a Pepillo, ni cuando Juana apagaba las velas preguntándose si él vivía. No acabó con la espera. Se incrustó en mi historia como una raíz invisible que aún alimenta mi forma de mirar el mundo. De mi madre heredé la templanza que nace de la adversidad: la capacidad de construir dignidad con las manos vacías. De mi padre, el coraje de sostener una convicción aunque cueste la libertad. De ambos, que resistir no es solo sobrevivir: es seguir creyendo, incluso cuando todo intenta que dejes de hacerlo. En esa casa sin luz, sostenida por el amor de Juana, aprendí que la justicia no siempre llega, pero el deber de buscarla nunca termina.
Año 1976 – La sombra y el amor
En 1976, un manto negro cubrió Argentina. El golpe militar del 24 de marzo alzó la dictadura como un monstruo de hierro, trayendo censura, tortura y desapariciones que silenciaron al país.
El eco de ese terror resonaba hasta en los rincones más humildes de Nogoyá, mi pueblo de «Aguas Bravas» en Entre Ríos. En nuestra casa, aislada en el campo, sin luz ni agua corriente, el vacío de mi padre, José Inocencio «Pepillo» Verón, preso desde el 17 de junio de 1975, se volvió un abismo más profundo, un hueco que amenazaba con tragarnos. Yo tenía dos años, un niño regordete gateando en un piso de tierra, con mejillas redondas y una sonrisa que mi madre, Juana Beatriz Escales, decía era «una verdadera belleza». Ajeno al horror que se filtraba por las rendijas, sentía el peso de un aire cargado de angustia, un silencio que pesaba como plomo. Juana, con apenas 20 años, era una guerrera del amor, sosteniendo nuestro mundo con una fuerza que desafiaba la soledad, el frío y los juicios de un pueblo que señalaba su lugar como la segunda mujer de Pepillo. En esa casita iluminada por faroles de kerosene, entre lágrimas y abrazos, el amor de mi madre y la resistencia de mi padre plantaron en mí, sin que lo supiera, las semillas de mi identidad: una mezcla de dolor, rebeldía y una esperanza que no se doblegaba.
No tengo recuerdos propios de ese tiempo. Era demasiado pequeño, un nene que apenas caminaba, que emitía besos con ruido y aprendía el mundo pegado a las faldas de su madre. Pero los relatos de Juana, las historias de Pepillo contadas años después y el eco de un país en penumbras me permiten reconstruir ese año como si lo hubiera vivido en la piel. Nuestra casa era un refugio frágil: dos habitaciones de adobe, sin electricidad, con velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes y un aljibe que mi madre llenaba con baldes pesados como su corazón. Afuera, Argentina estaba rota. La dictadura intensificaba la «guerra sucia»: miles desaparecían, centros clandestinos como la ESMA operaban en secreto y las Madres de Plaza de Mayo comenzaban su ronda valiente, desafiando el terror con pasos firmes. En Nogoyá, el miedo llegaba amortiguado, pero real: susurros de vecinos que vanishían, rumores de «subversivos» en listas negras, un silencio que se instalaba en las charlas al atardecer. La ausencia de Pepillo no era solo personal; era parte de una maquinaria que aplastaba cualquier voz que alzara la justicia, como la suya, comprometida con un peronismo social que buscaba igualdad y dignidad.
Juana, con 20 años, era un titán en cuerpo pequeño. Sola contra el mundo, limpiaba casas ajenas, cargaba agua del aljibe, cortaba leña con un hacha que parecía más grande que ella, cocinaba con lo poco que había y me acunaba por las noches con canciones que mantenían el miedo a raya. El pueblo no era amable: ser la segunda mujer de Pepillo, un hombre con cinco hijos de su primer matrimonio —Jorge «La Bruja», Nano, Silvia, Patricia «Chula», Marita—, atraía miradas reprobatorias, dedos acusadores, juicios de una sociedad conservadora. «Ella, tan hermosa, de buena familia, con apellido, ¿cómo se metió con él?», decían las señoras, bajándose los lentes con desdén. Pero Juana no flaqueaba. Su amor por Pepillo era un incendio que no se apagaba, un fuego que ardía más fuerte que los prejuicios. Lloraba a escondidas, mirando un cuadrito azul con la foto de mi primer cumpleaños, donde Pepillo, con su barba guevarista, sonreía a mi lado. Cada mañana, me miraba con una sonrisa que era mi única certeza, como si su luz pudiera disipar las sombras. Mi abuela Carmen, cocinera en el Colegio del Huerto, traía contención con un mate o un abrazo; algunos tíos y vecinos ofrecían ayuda discreta, pero el peso caía sobre Juana. El socio de Pepillo, Correa, mantenía el taller de rectificación de motores a flote, trayendo algo de dinero, pero era ella quien convertía la escasez en dignidad, estirando cada peso como un milagro.
Pepillo, en prisión, enfrentaba un infierno. Encerrado en celdas sucias, trasladado entre Paraná, Gualeguaychú y Coronda, vivía entre interrogatorios, gritos en la noche y el constante temor de no volver. Una historia que me contaron después me partió el alma: durante una visita, los guardias registraron el ingreso de Juana y descubrieron mi nombre, Fidel Ernesto. Ese nombre, elegido por Pepillo por su admiración por Castro y el Che, cargado de simbolismo revolucionario, desató una furia brutal. «¡Así que vos te decís inocente, Inocencio, y mirá el nombre que le pusiste a tu hijo!», gritó un guardia con una sonrisa cruel, mientras descargaban una golpiza salvaje sobre Pepillo, una de las peores que sufrió. Cada golpe resonaba con la injusticia de una época que castigaba ideas, nombres, existencias. Ese dolor, transmitido a través de los relatos, se incrustó en mí como un recordatorio de su sacrificio, de su fortaleza para no quebrarse, de su amor que resistía incluso en el infierno.
Otro relato marcó ese año, un acto de amor que dolió más que los golpes. Juana moría por ver a Pepillo en la cárcel, pero tras un incidente donde requisaron a una mujer y encontraron algo escondido en su cuerpo, las visitas se volvieron humillantes: cacheos invasivos, manos extrañas tocando su intimidad. Pepillo, con el corazón roto, le prohibió volver. «No quiero que nadie te toque», le dijo, protegiendo su dignidad a costa de su propia soledad. Juana obedeció, pero cada noche miraba su foto en el cuadrito azul, lloraba y me abrazaba con una fuerza que me hacía sentir en el cielo. Yo, con dos años, no entendía sus lágrimas, pero aprendí una secuencia que se volvió mi primer ritual: ella miraba la foto, lloraba, yo corría a abrazarla, ella secaba sus lágrimas, yo le sonreía, y ella, llorando de alegría, me apretaba fuerte. Ese abrazo era una energía cósmica, una adicción al amor que marcó mi alma. No sabía que se llamaba «alma», pero sentía algo inmenso crecer en mí, una chispa que me llevaría a buscar esa misma intensidad en un mundo que rara vez la ofrece.
Mi nombre, Fidel Ernesto, era un estandarte y una carga. Elegido por Pepillo por su admiración por figuras revolucionarias, me hacía especial, diferente, pero también me exponía a miradas que no entendía. En 2018, en una ceremonia de ayahuasca, hallé Taná Uká —»casas para todos»—, mi nombre espiritual, un relámpago de libertad que reflejaba mi propósito. Pero en 1976, ese nombre era un peso que mi padre pagaba con sangre. Ser de la segunda familia no ayudaba: los juicios de Nogoyá caían sobre Juana como piedras. «Tenía apellido», decían, como si su amor por Pepillo la rebajara. Pero ellos se amaban con locura, sin peleas, con un respeto que era el cimiento de mi infancia. Nací de un amor buscado: Juana, con problemas para concebir, se sometió a un tratamiento en Crespo, soportando revisiones invasivas, porque yo era su deseo, no un accidente. Ese amor, ese plan, era mi escudo contra un mundo que señalaba.
Mi segundo cumpleaños, el 12 de abril, fue agridulce. Juana me festejó con una torta, vinieron mi abuela Carmen, sus hermanos, mi prima Silvi, que jugó conmigo todo el día. No hubo indirectas ese día, un alivio raro para mi madre, que extrañó a Pepillo con cada pedazo de torta. Él, en una celda sucia en una ciudad extraña, lloró de espaldas a las rejas, escondiendo sus lágrimas. «Lo quiero tanto a ese niño», pensó, mientras el dolor de la distancia lo desgarraba. Un compañero lo vio, secando una lágrima a los apurones, y le dijo: «No se me quiebre, cumpa, que lo que se quiebran son las ramas. Ya vas a volver con ellos.» Yo, sano y fuerte, empezaba a caminar, a emitir besos con ruido, pero era indefenso, dependiente de Juana. Sus brazos ardían de esfuerzo —cortar leña, sacar agua, limpiar, cuidar—, pero era un ardor sabroso, el de una causa que superaba el dolor. Su convicción era clara: formar un hijo que cambiara el mundo, que viera más allá, que desafiara estructuras obsoletas. Con Pepillo, habían jurado inyectarme tanta energía, tanto amor, que tuviera reservas para enfrentar un mundo que señalaría mi origen. Me enseñarían a ver con el corazón, a resistir con verdad, a transformar desde el ejemplo.
Ese año, sin saberlo, absorbí lecciones profundas. La ausencia de Pepillo me marcó: según mi psicólogo Marcelo, de Gualeguaychú, la falta de una figura paterna entre mis uno y tres años afectó mi percepción de los límites. Juana, como única presencia, ponía límites desde el amor, no desde la imposición, lo que me hizo resistir normas sin explicación. Marcelo, un profesional respetado, usó mi caso en un simposio sobre las «afectaciones psicológicas de hijos de presos políticos», destacando cómo la separación obligada moldeó mi psique. No incorporé el «no» sin razones; solo acepto límites desde el amor, una huella de mi infancia que me llevó a cuestionar estructuras, a buscar la verdad más allá de lo impuesto. La dictadura, con su maquinaria de terror, y el amor de mis padres, con su fuerza indomable, forjaron en mí una sensibilidad al dolor ajeno, una rebeldía contra la injusticia y una fe en que el amor puede vencer al miedo. Juana y Pepillo tenían un plan: criar un hijo que viera el mundo con ojos abiertos, que desafiara lo establecido, que convirtiera cada lugar en algo mejor. Me dieron una coraza emocional, una amplitud de visión para enfrentar sociedades cerradas, para ir contramano sin temor. En esa casita iluminada por faroles, entre lágrimas y abrazos, nació el Fidel Ernesto que soy: un hombre-niño construido con la fortaleza de una madre guerrera, el sacrificio de un padre íntegro y un nombre que lleva una lucha eterna por la justicia y la libertad.
Epílogo
1976 no terminó con un final, sino con una respiración honda, un latido que resonó en el silencio. No acabó cuando Juana apagaba las velas preguntándose si Pepillo vivía, ni cuando yo abrazaba sus lágrimas sin entender. Se incrustó en mi alma como una raíz que aún sostiene mi forma de mirar el mundo. De mi madre heredé la capacidad de construir con las manos vacías; de mi padre, el coraje de resistir por amor. En esa casa humilde, entre faroles y ausencias, aprendí que la justicia no siempre llega, pero el amor y la lucha por ella nunca se rinden. Ese año fue el cimiento de mi rebeldía, el primer trazo de una historia escrita con dolor, esperanza y un amor que desafió la oscuridad.
Año 1977 – Y volvió!!!
Mi padre en libertad vuelve a mi casa.
En 1977, Argentina vivía bajo el yugo de una dictadura militar que había convertido el país en un laberinto de miedo, donde cada paso resonaba con la amenaza de la desaparición. Las ciudades estaban vigiladas, las voces silenciadas, y el horror de los centros clandestinos se escondía tras una fachada de orden. En Nogoyá, mi pueblo en Entre Ríos, ese temor llegaba como un murmullo frío, un eco que se colaba en las charlas al atardecer, en las miradas esquivas de los vecinos. Nuestra casita en las afueras, un refugio de adobe sin luz ni agua corriente, era un bastión frágil donde mi madre, Juana Beatriz Escales, de 21 años, mantenía viva la esperanza. Yo tenía tres años, un niño regordete cuya risa, según ella, era un rayo de sol en la tormenta.
Durante casi dos años, la ausencia de mi padre, José Inocencio “Pepillo” Verón, preso desde el 17 de junio de 1975 por sus ideas de justicia social, había sido un silencio que pesaba como una losa. Pero el 8 de abril de 1977, cuatro días antes de mi tercer cumpleaños, un milagro irrumpió como un relámpago en la oscuridad: Pepillo regresó.
Su liberación, un torbellino novelesco de emociones, fue el clímax de nuestra espera, un momento donde el amor desafió al miedo. Pero el reencuentro no fue el abrazo cálido de los sueños; fue un instante de desconcierto, donde yo, sin reconocerlo, lo miré como a un extraño. En esa casita iluminada por faroles de kerosene, entre lágrimas que caían como lluvia y abrazos torpes, mi familia comenzó a reconstruirse, dejando en mí, sin que lo supiera, las primeras huellas de lo que significa la libertad recuperada y el amor que sana las grietas del tiempo.
No tengo recuerdos nítidos de ese año, no como los que vendrían después. Era un nene de tres años, más dado a correr torpemente por el patio que a gatear, dibujando garabatos en hojas arrancadas de un cuaderno Gloria, viviendo pegado al calor de mi madre como si ella fuera el único refugio en un mundo que temblaba. Pero los relatos de Juana, con su voz suave y sus ojos cargados de memoria, y las historias de Pepillo, contadas años después con una mezcla de dolor y fuerza, me permiten reconstruir ese 1977 como si lo hubiera vivido en la piel, sintiendo cada latido, cada silencio.
Nuestra casa era un refugio precario: dos habitaciones de adobe, sin electricidad, con velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes y un aljibe que Juana llenaba con baldes pesados. Afuera, Argentina estaba quebrada. La dictadura, liderada por Videla, Massera y Agosti, había disuelto el Congreso, suspendido los partidos políticos y silenciado los medios, mientras los centros clandestinos multiplicaban su horror. En Nogoyá, las charlas en el almacén eran cautelosas, los nombres de los desaparecidos se pronunciaban en susurros, y el miedo era un compañero que nadie nombraba. La ausencia de Pepillo, encarcelado por su lealtad a un peronismo que soñaba con igualdad, era un dolor íntimo que se entrelazaba con el de un país herido.
Juana había sostenido la esperanza como quien cuida una llama en la tormenta. Durante casi dos años, había sido todo: madre que me acunaba con canciones, proveedora que limpiaba casas ajenas, guardiana que cargaba agua y cortaba leña. En las noches, miraba el cuadrito azul de mi primer cumpleaños, donde Pepillo sonreía con su barba guevarista, y lloraba a escondidas, preguntándose si volvería. Pero cada mañana, me abrazaba con una sonrisa que era mi refugio, mi certeza en un mundo inestable.
Mi abuela Carmen traía un mate o un abrazo; algunos tíos y vecinos ofrecían ayuda discreta, pero el peso caía sobre Juana. El socio de Pepillo, Correa, mantenía el taller de rectificación de motores a flote, trayendo algo de dinero cuando podía, pero era ella quien aseguraba que yo, su niño regordete, no sintiera el hambre que rondaba. En Nogoyá, el pueblo se unía en susurros, organizando pedidos de justicia, juntando firmas para exigir la liberación de “Pepillo” Verón, el hombre acogido por la Iglesia en su infancia y ahora símbolo de resistencia. La fe de Juana era inquebrantable: sabía que volvería, que Dios no podía ser tan cruel.
Pepillo, en prisión, había enfrentado un infierno que no se acababa. Encerrado en celdas sucias, trasladado entre Paraná, Gualeguaychú y Coronda, vivía entre interrogatorios y el temor constante de no volver. Pero su espíritu no se quebró. Su amor por nosotros, su fe en la justicia, lo mantenía firme.
Su liberación, el 8 de abril de 1977, fue una escena digna de una novela, un torbellino de emociones que aún resuena en mi alma. No fue un acto de clemencia: lo dejaron tirado en una ruta, vendado, boca abajo, con la amenaza de un disparo si se movía antes de diez minutos. “Quédate besando la tierra o te volamos la cabeza”, le ordenaron, y el eco de esas palabras lo siguió como un latido frenético. Pepillo, con el corazón galopando, esperó, luchando contra el tiempo, ese tirano que se burla en los momentos de incertidumbre. El suelo estaba húmedo, la noche fría, la ruta asfaltada una chispa de esperanza. Con dedos flacos y dientes marcados por dos años sin cepillo, deshizo el nudo de la venda improvisada —una tela raída— y se levantó, temblando, temiendo que fuera una trampa para matarlo.
La oscuridad lo envolvía, pero sus ojos se ajustaron, y a lo lejos vio una luz que prometía una ciudad. Caminó, arrastrando los pies, con el cuerpo aligerado por los kilos perdidos, pero pesado por el miedo que aún lo acechaba. Subió una lomada, una elevación del terreno, y reconoció el lugar: Victoria, Entre Ríos, a 40 kilómetros de Nogoyá. Había recorrido esa ruta mil veces por trabajo, arreglando motores, y su razón, silenciada por el miedo, lo confirmó. Sonrió, con lágrimas que mezclaban alivio y esperanza, como si el alma se le escapara por los ojos. En una estación de servicio, encontró a Juan, un hombre de buen corazón, cansado por una noche larga. Juan, apoyado en un surtidor, vio a Pepillo llegar, desalineado, con ropas que no encajaban con su porte. “Buenas”, dijo Pepillo, alzando un brazo para no asustar. Explicó su historia: preso dos años, recién soltado, rumbo a Nogoyá. Juan, empático, lo recibió con un abrazo. “Pásate al baño, hay jabón, te traigo toalla”, ofreció, abriendo la puerta. Le prestó una camisa limpia, un pantalón que le quedaba flojo. “Pégate una arreglada, amigo, que te esperan en Nogoyá”, dijo, sonriendo. Pepillo, sintiendo el jabón por primera vez en años, se afeitó, un acto de libertad recuperada. Juan prometió esperar a un conductor que lo llevara a Nogoyá.
A las 6:45, bajo una bruma que flotaba como un velo, Nogoyá apareció ante sus ojos. Pepillo lloró, con lágrimas de esperanza guardadas en cada noche de celda. El conductor lo dejó en la ruta, y Pepillo caminó diez cuadras, cada paso un latido, cada esquina un recuerdo de lo que había soñado recuperar.
Golpeó la puerta de chapa con un toc-toc suave, y luego otro para no asustar. “Má, soy yo”, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Juana abrió, y el mundo se detuvo. El reencuentro fue una explosión novelesca, un torbellino de emociones que aún resuena en mi alma. Juana, al verlo, rompió en lágrimas, un llanto que mezclaba el dolor acumulado y la alegría más pura. Se abrazaron con una intensidad que solo puede nacer de un amor que ha sobrevivido a la peor adversidad. Pepillo, más delgado, con el cuerpo marcado por la prisión, tenía una barba espesa que cambiaba su rostro, pero sus ojos brillaban con la misma chispa que Juana había amado. Para ella, su regreso fue la respuesta a sus oraciones, un milagro que desafiaba al miedo.
Pero para mí, a punto de cumplir tres años, fue un momento de confusión. No lo reconocí. Lo miré como a un extraño, un hombre alto con ojos cansados, sin la barba del cuadrito azul que mi madre me mostraba. Me aferré a ella, lloré, me escondí tras sus piernas, temeroso de ese desconocido. Ese desconcierto fue un puñal para Pepillo, que había soñado con este momento en cada celda, imaginando el abrazo de su hijo.
Pero no se rindió. Se sentó en el piso, a mi altura, con un juguete simple —quizás un auto de madera— y me habló suave, con una voz que, aunque no recordaba, empezaba a sonar familiar. “Fidel, soy yo, tu papá”, decía, buscando mis ojos con una paciencia que solo el amor puede sostener. Juana, aliviada pero cautelosa, mediaba con ternura, sabiendo que el tiempo sanaría la distancia. Nos abrazamos los tres, un nudo de brazos donde el amor comenzó a tejer lo que el miedo había roto. Poco a poco, el reconocimiento vino: el calor de su risa, el olor a taller que llevaba en la piel, la forma en que sus manos grandes envolvían las mías. Fue un reencuentro lento, como reconstruir un puente roto, pero cada día el lazo se fortalecía.
Pepillo me alzó en brazos, bien alto, hacia el cielo, y me dijo cuánto me había extrañado. Aunque no entendía sus palabras, sentí la calidez de su voz, el amor que había traído de vuelta. Su barba, que al principio me asustó, se convirtió en un símbolo de resistencia, de lucha, de renacimiento. Para mí, era otro hombre físicamente, pero su alma seguía siendo la misma, el héroe de los cuentos que mi madre me contaba antes de dormir. Pepillo volvió al taller, intentando recuperar el ritmo de la vida, pero no era el mismo.
La prisión lo había marcado: más delgado, con silencios profundos que escondían lo vivido, pero una sonrisa para compensarlo.
Cuando hablaba, sus palabras eran un faro: “Las personas son buenas porque son intrínsecamente buenas; son empáticas porque pueden compartir el dolor ajeno. Eso no se enseña: se es.”.
Juana, que había sostenido todo sola, ahora compartía el peso, pero seguía siendo el ancla. Yo aprendía a querer a un padre que era más que una foto en un cuadrito azul. Su regreso resonó en Nogoyá: los vecinos, que habían juntado firmas y pedido justicia, lo miraban con respeto mezclado con asombro, como si su libertad fuera un milagro frágil.
La dictadura seguía su reinado, pero en nuestra casa, el amor era más fuerte.
El impacto de su regreso se sintió más allá de nuestra casa. Nogoyá celebró con nosotros, como si la vuelta de Pepillo devolviera un poco de esperanza a un pueblo que aún esperaba a sus seres queridos. Su presencia en las calles, en el taller, era un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, el amor y la fe podían prevalecer.
Las nuevas dinámicas familiares comenzaron a tejerse: Pepillo retomaba su lugar, pero con cautela, sabiendo que el tiempo había cambiado a todos. Yo, que había crecido con la ausencia, aprendía a querer a un padre de carne y hueso, no solo una figura en las historias de mi madre. Cada abrazo suyo, cada risa compartida, era un paso hacia un nuevo equilibrio. La casa, antes pesada por el silencio, se llenaba de vida: sus historias, sus proyectos, sus sueños. Pero el dolor no desaparecía; se resignificaba.
Aprendí que los padres no son héroes invencibles, sino seres humanos que luchan, caen, lloran, pero siempre intentan volver. Y el mío volvió. El 8 de abril fue un día sagrado, un momento donde el amor cruzó una puerta y el miedo no logró ganar. Fue como si el mundo, detenido por casi dos años, volviera a girar. Ese año me enseñó que la esperanza no es ingenuidad, sino el acto más poderoso de resistencia humana. En esa casita, entre abrazos torpes y risas nuevas, nació el Fidel Ernesto que soy: un hombre-niño construido con la fortaleza de una madre que nunca se rindió, el coraje de un padre que resistió y un amor que desafió al miedo.
Epílogo
1977 no terminó con un punto final, sino con una respiración honda, un latido que resonó en el reencuentro. No acabó cuando Pepillo cruzó el umbral, ni cuando yo lo miré como a un extraño. Se incrustó en mi alma como una raíz que aún sostiene mi forma de mirar el mundo. De mi madre heredé la fe que sostiene en la oscuridad; de mi padre, el valor de resistir por amor. En esa casa humilde, entre faroles y abrazos, aprendí que la libertad es frágil, pero el amor que la defiende es indestructible. Ese año fue el cimiento de mi identidad, el primer trazo de una historia escrita con dolor, esperanza y un amor que venció a la oscuridad.
Año 1978 – La luz de Alma, el mundial mentiroso y un susto en la nariz.
El nacimiento de Alma Jacinta fue un estallido de luz, un momento novelesco que iluminó nuestra casa.
En 1978, Argentina estaba atrapada bajo un cielo de sombras, donde la dictadura militar había tejido un manto de miedo que silenciaba corazones y palabras. Nogoyá, mi pueblo en Entre Ríos, vivía ese temor en susurros, en las charlas cautelosas que se apagaban al anochecer.
Pero en nuestra casa, el 3 de enero, un destello de vida rompió la penumbra: nació mi hermana Alma Jacinta, tres años y nueve meses después de mí. Yo tenía cuatro años, un nene lleno de energía, correteando en un mundo que apenas comenzaba a entender. La llegada de Alma, seguida por el fervor del Mundial de Fútbol y un susto inesperado con un insecto en mi nariz, marcó un año de emociones intensas.
La dictadura seguía su reinado de terror, pero en nuestra familia, el amor de mis padres, Juana Beatriz Escales y José Inocencio “Pepillo” Verón, recién liberado en 1977, era una fuerza que desafiaba cualquier oscuridad. Entre los llantos de Alma, los gritos del Mundial y un episodio que aún resuena, aprendí lo que significa ser hermano y la fortaleza del amor que sostiene en los tiempos más duros.
No tengo recuerdos nítidos de 1978, no como los que vendrían después. Era un nene de cuatro años, más dado a explorar con pasos torpes que a comprender el peso del mundo, pero los relatos de Juana, con su voz suave y sus ojos cargados de memoria, y de Pepillo, con su mezcla de fuerza y silencios nacidos de la prisión, me permiten reconstruir ese año como si lo hubiera vivido en la piel, sintiendo cada latido, cada suspiro.
Nuestra familia estaba en un nuevo comienzo tras la liberación de Pepillo el 8 de abril de 1977, un milagro que aún sentía frágil. Juana, de 22 años, y Pepillo, de 33, tejían un refugio de amor donde yo, su “rayo de sol,” como me decía mi madre, encontraba calor. Pero el mundo afuera seguía roto: la dictadura, liderada por Videla, Massera y Agosti, había disuelto el Congreso, silenciado los medios y llenado el país de centros clandestinos donde la esperanza se desvanecía. En Nogoyá, las conversaciones eran cuidadosas, los nombres de los ausentes se pronunciaban en voz baja, y el miedo era un huésped que nadie nombraba.
El nacimiento de Alma Jacinta fue un estallido de luz, un momento novelesco que iluminó nuestra casa. Los relatos familiares pintan el 3 de enero como un día de caos y alegría, un torbellino de emociones donde el amor desafió las sombras. Juana había llevado su embarazo en 1977 con una esperanza callada, como si hablar demasiado pudiera tentar al destino. Pepillo, recién liberado, estaba lleno de una energía renovada, trabajando en su taller de rectificación de motores y soñando con un futuro para su familia.
Cuando los dolores de parto comenzaron, Juana enfrentó el dolor con la misma fortaleza que la había sostenido durante la ausencia de Pepillo. Yo me quedé con mi abuela Carmen, su voz suave contándome que pronto tendría una hermanita. No entendía del todo, pero sentía la emoción, como si el aire estuviera cargado de algo inmenso.
Cuando Alma llegó, era un bulto diminuto de llantos, con ojos que parecían guardar un pedazo de cielo. Juana la nombró Alma y Jacinta por la madre de mi papá, Pepillo.
Mi padre, sosteniéndola por primera vez, lloró, no con las lágrimas escondidas de la cárcel, sino con una alegría que se desbordaba, como si pudiera exhalar tras años de contener el aliento. Juana, agotada pero radiante, miró a Alma y luego a mí, diciendo: “Ahora somos cuatro.”
La llegada de Alma trajo una nueva melodía a nuestra casa, sus llantos mezclándose con el parpadeo de los faroles de kerosene. Pero ese año también trajo otra noticia: Pepillo, mientras reconstruía su vida con nosotros, estaba con su primera esposa, y de esa unión nació Josefina, mi sexta media hermana. Ese hecho, que no entendí hasta años después, marcó la complejidad de mi padre, un hombre que amaba profundamente a sus dos familias.
Años más tarde, me diría que a mí me quería “sobre cualquiera,” un amor que marcó mi alma, aunque la dualidad de sus familias me haría difícil entender la monogamia y traería desafíos en mis relaciones futuras.
Ser hermano fue una aventura nueva. A los cuatro años, estaba acostumbrado a ser el centro del mundo de Juana, el nene al que cantaba, al que cargaba aunque sus brazos dolieran. Alma, con sus llantos y sus ojitos curiosos, cambió eso. Al principio, sentía celos, un nudo confuso cuando Juana la acunaba o Pepillo le hablaba con ternura. Pero también había curiosidad: miraba su cuna, una caja de madera que Pepillo había hecho con restos del taller, y tocaba sus manitos, preguntándome quién era esa criatura. Juana, con su paciencia infinita, me decía: “Fidel, sos el hermano mayor, el que la cuida.” Esas palabras plantaron una semilla de responsabilidad que no entendía, pero que empezaba a crecer.
Pepillo me enseñaba a sostenerla, sus manos grandes guiando las mías, diciendo: “Es tu hermana, Fidel. Siempre van a estar juntos.” Alma tenía una luz especial, una chispa que, incluso siendo tan pequeño, reconocía como distinta, como si ella trajera algo que yo no tenía. Con el tiempo, la vería como una mejor persona que yo, pero en 1978, solo sabía que era mi hermana, y aprendía a quererla con abrazos torpes y sonrisas curiosas.
Mientras nuestra familia crecía, Argentina vivía un paréntesis de euforia con el Mundial de Fútbol. La dictadura lo usó como una máscara, un espectáculo para acallar el dolor de las desapariciones. Pepillo, un apasionado del fútbol desde joven, vivía cada partido con una intensidad que llenaba la casa. No teníamos televisión, así que seguíamos los juegos por Radio Rivadavia, con la voz de José María Muñoz, apodado “la voz de América,” que convertía cada jugada en una epopeya.
Los días de partido eran fiestas: Pepillo preparaba asados, la casa se llenaba de amigos y familiares, y el aire vibraba con risas y gritos de aliento. El olor a carne asada, las voces emocionadas, la euforia colectiva eran un escape, un paréntesis en un país donde el miedo nunca se iba. Yo, con cuatro años, no entendía la magnitud, pero sentía la alegría, los abrazos apretados, los gritos cuando Argentina marcaba un gol. La victoria contra Perú, un 6-0 rodeado de rumores de arreglos, no empañó del todo la celebración, aunque Pepillo, siempre cauto, miraba esas sospechas con escepticismo. Cuando Argentina ganó la final, la casa explotó en cánticos, y Nogoyá, como el resto del país, salió a las calles. Para Pepillo, era una celebración triple: el fútbol, su libertad recuperada y su paternidad doble con Alma y Josefina. Él amaba a todos sus hijos, sin diferencias, un amor que se sentía en cada reunión, en cada abrazo.
Pero 1978 también trajo un susto que marcó los relatos familiares. Una mañana, Juana, siempre atenta a mi salud, notó que llevaba una semana con fiebre y mocos que no cedían. A los cuatro años, yo era un nene sano, pero esa persistencia la preocupó. A las cinco de la mañana, con la determinación de una madre que no se rinde, se levantó, me vistió con un camperito marrón, se arregló apenas y caminó las dieciocho cuadras hasta el hospital público de Nogoyá, sabiendo que el doctor Navarro, una eminencia local, estaría atendiendo. Navarro era una leyenda, un médico cuya experiencia salvaba vidas en un pueblo sin rayos X, ni resonancias.
Tras cinco horas de espera, con Juana apretándome contra su pecho, la enfermera llamó: “Verón, Fidel Ernesto.” Juana explicó los síntomas: mocos por una semana, fiebre desde el viernes, Multin y Aspirinetas sin efecto. Navarro, con calma, pidió una linterna potente y, con la ayuda de la enfermera Amelia y Juana, me puso cabeza abajo, sujetándome firme. “Fidel, quédate quietito que ya te curo, mijo,” dijo.
Con una pinza larga, entró por mi nariz derecha, sacó una pata de insecto, luego la mitad de un Diloboderus hembra, un catango negro de caparazón duro. El olor era insoportable, una infección liberada por el cuerpo extraño. Yo gritaba, Juana me sujetaba con más fuerza, su corazón doliendo más que el mío. Navarro extrajo el resto, limpió la infección, y tras curaciones y recetas, Juana me abrazó en el pasillo, llorando de alivio. El médico le explicó que, jugando, me lo habría metido y empujado más adentro con el dedo, pero ella se culpaba, sintiendo que había fallado. “Gracias, Diosito,” dijo al cielo, apretándome fuerte, mientras yo lloraba por el dolor y ella por la gratitud.
Ese año, entre la luz de Alma y el susto del insecto, aprendí que la vida es un vaivén de alegría y miedo, pero que el amor siempre encuentra la forma de sanar. Alma, con su chispa única, me enseñó a ser hermano, a compartir el amor de mis padres. El Mundial, con sus cánticos y asados, me mostró que incluso en la oscuridad, la alegría puede unirnos. Y el insecto, con su drama, me enseñó que el cuidado de una madre puede vencer cualquier susto. En nuestra casa, entre los llantos de Alma y las risas del fútbol, nació un Fidel Ernesto que empezaba a entender el mundo a través del amor y la resistencia.
Epílogo
1978 no terminó con un punto final, sino con un latido nuevo, el de Alma Jacinta, y un suspiro de alivio tras un susto superado. No acabó con su nacimiento, ni con los gritos del Mundial, ni con la extracción de un insecto. Se incrustó en mi alma como una raíz que aún sostiene mi forma de mirar el mundo. De mi madre heredé la fortaleza de cuidar en la tormenta; de mi padre, la pasión de vivir con el corazón abierto; de Alma, la lección de compartir amor. En nuestra casa, entre faroles y abrazos, aprendí que el amor es una rebelión contra el miedo, una luz que ilumina incluso los días más oscuros. Ese año fue un pilar de mi identidad, un capítulo escrito con alegría, susto y un amor que venció las sombras.
Año 1979 – El año en que empecé a ser yo
En 1979, Argentina seguía atrapada bajo el peso de una dictadura militar que había convertido el país en un laberinto de silencios, donde el miedo se colaba en cada rincón como un viento frío.
Yo tenía cinco años, un niño curioso que comenzaba a encontrar su voz, dejando de ser un eco de los adultos para convertirme en Fidel. Ese año, con Alma Jacinta, mi hermana de un año, iluminando nuestra casa con su risa, y las salidas al Arroyo Nogoyá marcando mi mundo, empecé a hacer preguntas, a sentir el peso de la justicia y la empatía, a descubrir mi lugar. En un país bajo la dictadura, donde la libertad era frágil, aprendí que nacer no es lo mismo que despertar, y que el amor, incluso en los tiempos más oscuros, siempre encuentra la manera de brillar.
No tengo recuerdos nítidos de 1979, no como los que vendrían después. Era un nene de cinco años, más dado a explorar con pasos torpes que a comprender el mundo, pero los relatos de Juana, con su voz suave y sus ojos cargados de memoria, y de Pepillo, con su mezcla de fuerza y silencios nacidos de la prisión, me permiten reconstruir ese año como si lo hubiera vivido en la piel, sintiendo cada latido, cada pregunta.
Nuestra familia estaba en un nuevo capítulo tras la liberación de Pepillo y el nacimiento de Alma en 1978. Juana y Pepillo construían un hogar donde yo, el hermano mayor, y Alma, con su luz especial, éramos el centro.
Afuera, Argentina estaba rota: la dictadura, en su cuarto año, seguía su reinado de terror, con desapariciones que eran un rumor constante y medios amordazados. En Nogoyá, las conversaciones eran cautelosas, los nombres de los ausentes se pronunciaban en voz baja, y la presión internacional comenzaba a alzar voces que desafiaban el silencio. Pero dentro de nuestra casa, el amor de mis padres era un escudo, y mi despertar como Fidel, con mis primeras preguntas existenciales, marcaba un nuevo comienzo.
El nacimiento de mi yo consciente fue el corazón de 1979. Con cinco años recién cumplidos en abril, dejé de ser solo un testigo. El mundo ya no era un telón de fondo; era un espacio donde tenía un rol, una voz, un fuego que empezaba a arder. Me fascinaba observar a la gente: los gestos de los vecinos, las palabras de mis padres, las risas de Alma. ¿Por qué actuaban así? ¿Por qué mi padre hablaba de justicia con tanta pasión? ¿Por qué mi madre a veces miraba lejos, como buscando algo perdido? Esas preguntas, aunque sin respuestas, eran un despertar.
Mi carácter comenzaba a definirse: curioso, sensible, con una chispa de rebeldía que se frustraba ante lo que no entendía, pero con una lealtad que me hacía querer proteger a los míos. Corría descalzo, exploraba, escuchaba las charlas de los adultos, tratando de descifrar el mundo. Sin saberlo, estaba estudiando la condición humana, aprendiendo a leer entre líneas, a desconfiar de las verdades fáciles. Ese año, empecé a ser Fidel, un niño que no solo miraba, sino que quería entender, influir, dejar su marca.
Juana era el ancla de mi mundo. A los 23 años, su amor era una fuerza que ordenaba el caos. Cocina, canta, abraza: todo lo que hacía era amor puro. Su sonrisa curaba las heridas invisibles, su abrazo era mi certeza. Había enfrentado la soledad y el miedo durante la prisión de Pepillo, y ahora, con él de vuelta, su ternura no tenía límites. Encontraba tiempo para jugar con Alma y conmigo, para hacernos sentir que éramos su universo. Su fuerza silenciosa me dio la seguridad para explorar, para preguntar, para ser yo.
Mi papá era una presencia poderosa. Sus charlas sobre justicia, empatía y un mundo mejor se filtraban en mi mente como semillas. “Las personas son buenas porque son intrínsecamente buenas; son empáticas porque pueden compartir el dolor ajeno. Eso no se enseña: se es,” decía, y aunque no lo entendía del todo, sus palabras vibraban en mí. Su regreso había traído estabilidad, pero también una energía nueva: la de reconstruir, soñar, resistir. Juntos, mis padres creaban un hogar donde el amor era más fuerte que el miedo del país.
Alma, con un año, era pura alegría. Su risa llenaba los silencios, sus ojos grandes parecían entender cosas que yo aún no podía. Ser su hermano mayor no era solo un título; era una responsabilidad que me moldeaba. Cuidarla, jugar con ella, protegerla, me enseñó a mirar más allá de mí mismo. Su fragilidad despertaba un instinto nuevo, y su bondad, que ya se intuía, me hacía querer ser mejor. Jugar con ella era entrar en un universo donde todo era posible: una sonrisa suya borraba cualquier tristeza. Alma no era solo mi compañera de juegos; era mi primera escuela de empatía, mi espejo emocional. Su luz especial, que reconocí incluso siendo tan pequeño, me hacía sentir grande, protector, como si mi rol de hermano mayor fuera un propósito que apenas empezaba a entender.
Las salidas al Arroyo Nogoyá fueron mi escuela al aire libre. Cada quince días, mi familia —Juana, Pepillo, Alma y yo— hacíamos esas salidas que eran ceremonias de amor. Pepillo organizaba todo con precisión: comida, leña, cajas de pesca con anzuelos y mojarreros.
El arroyo, un hilo de agua brillante entre espinillos y talas, era un hechizo. “Nogoyá significa ‘aguas bravas’, Fidel. Es tranquilo, pero cuando se enoja, es un río entero,” decía mi padre. En calma, era un espejo; en creciente, un rugido. Cada estado me enseñaba algo nuevo. El fuego era nuestro centro, un domo invisible que espantaba el frío. Juana hacía tortas asadas en las brasas, y el aroma se mezclaba con el humo y el canto de los pájaros. Pepillo, sentado en su sillón plegable, miraba el horizonte, a veces callando largo rato antes de decir: “¿Quién es el verdadero dueño del campo, Fidel? Nadie. La tierra no tiene apellidos.” Esas palabras, que no entendía del todo, resonaban en mí. El arroyo, el fuego, los juegos con Alma, la ternura de Juana: todo alimentaba mi curiosidad, mi deseo de descifrar el mundo. Esas salidas no eran solo paseos; eran lecciones de libertad y amor que moldeaban mi yo naciente.
El contexto de la dictadura seguía siendo un telón de fondo. La represión no cedía: las desapariciones, la censura y el miedo eran la realidad cotidiana. En 1979, sin embargo, había un murmullo de cambio: la presión internacional crecía, y las voces de resistencia empezaban a romper el silencio. En Nogoyá, el peso de la vigilancia se sentía, pero la comunidad era un refugio. La gente hablaba en voz baja, los silencios decían más que las palabras. Ese clima me enseñó, aunque no lo entendiera del todo, que la libertad era frágil y que la justicia no llegaba sola. Sentía el miedo en los silencios de los adultos, en las palabras que no se decían. Aunque no comprendía los detalles, aprendí a leer entre líneas, a desconfiar de las verdades absolutas, a valorar la libertad como algo sagrado.
Mi carácter en 1979 era una mezcla de curiosidad y rebeldía. Me frustraba no entender, pero mi hambre de saber era más grande. Me fascinaba observar a la gente: los gestos de los vecinos, las charlas de mis padres, la risa de Alma. Cada detalle era un misterio que quería descifrar. Era sensible, con un fuego interno que empezaba a arder, un deseo de justicia que venía de las palabras de Pepillo, una empatía que nacía de los abrazos de Juana y los juegos con Alma. Ese año, empecé a tomar pequeñas decisiones, a decir “no”, a elegir. No era solo el hijo de Juana y Pepillo, ni el hermano de Alma: era Fidel, un niño que quería entender, transformar, dejar huella. Las cosas simples me hacían feliz: correr descalzo, jugar con Alma, escuchar a Juana cantar, esperar a Pepillo cuando volvía a casa. Sin saberlo, estaba estudiando la condición humana, moldeando mi identidad en un mundo que no se rendía al miedo.
Si pudiera hablarle al Fidel de cinco años, le diría: “Confía en tu curiosidad. No temas preguntar, aunque las respuestas duelan. Tu sensibilidad es tu fuerza, y el amor que te rodea te llevará lejos.” Ese año, mi voz encontró su lugar, mis preguntas se convirtieron en mi brújula, y mi rol como hermano mayor me dio un propósito. En nuestra casa, con el amor inmenso de Juana, las ideas de Pepillo y la luz de Alma, empecé a ser yo. En un país bajo sombras, aprendí que la libertad no se regala: se busca. Y que el amor, incluso en los tiempos más oscuros, siempre encuentra la manera de brillar.
Epílogo
1979 no terminó con un punto final, sino con un latido nuevo, el de mi voz naciente. No acabó con las salidas al Arroyo Nogoyá, ni con los juegos con Alma, ni con las palabras de mis padres. Se incrustó en mi alma como una raíz que aún sostiene mi forma de mirar el mundo. De Juana heredé la seguridad para explorar; de Pepillo, la pasión por la justicia; de Alma, la empatía que me hace querer ser mejor. En nuestra casa, entre el fuego de las brasas y las risas de mi hermana, descubrí que el amor es una rebelión contra el miedo, una luz que ilumina incluso los días más oscuros. Ese año fue el comienzo de mi identidad, un capítulo escrito con curiosidad, amor y un fuego que nunca se apaga.
Año 1980 – El mundo seguía girando, y yo con él
El jardín de infantes fue mi primera gran aventura. Con seis años recién cumplidos en abril, el guardapolvo azul y blanco se convirtió en mi bandera personal, mi entrada a un mundo nuevo.
1980 marcó un hito: empecé el jardín de infantes en la Escuela N°2 coronel Barcala. Con mi guardapolvo azul y blanco a cuadritos, bajo la mirada cálida de la señorita Ita, di mis primeros pasos en un mundo más grande.
La llegada de Alma Jacinta en 1978 seguía iluminando nuestra casa, y los viajes al jardín en la bicicleta Graciela de mi madre, tejieron un lazo de amor que aún resuena. En un país bajo la dictadura, entre los juegos con mi hermana y los pedaleos de mi madre, descubrí que la compañía da forma al viaje, y que la vida, en su calma aparente, siembra las raíces de quien soy.
No tengo recuerdos precisos de 1980, no como los que vendrían después. Pero las sensaciones están grabadas en mi piel: el aroma de la tierra mojada tras la lluvia, el calor del sol colándose por la ventana, la voz de Juana llamándome desde la cocina. Los relatos de mis padres, la suavidad del trato de mi madre, mis memorias y los silencios cargados de Pepillo, me permiten reconstruir ese año como si lo hubiera vivido con ojos abiertos, sintiendo cada latido, cada suspiro.
Nuestra familia estaba en un nuevo capítulo tras la liberación de Pepillo y el nacimiento de Alma. Afuera, Argentina estaba rota: la dictadura, en su quinto año, seguía su reinado de terror, con desapariciones que eran un rumor constante y medios silenciados. En Nogoyá, las conversaciones eran cautelosas, los silencios decían más que las palabras, pero en nuestra casa, el amor era una brújula que guiaba mis días.
El jardín de infantes fue mi primera gran aventura. Con seis años recién cumplidos en abril, el guardapolvo azul y blanco se convirtió en mi bandera personal, mi entrada a un mundo nuevo. La Escuela N°2 coronel Barcala, con sus aulas llenas de niños y la voz dulce de la señorita Ita, era un espacio donde mi voz, aún pequeña, empezaba a sonar. Allí aprendí a compartir, a jugar con reglas, a descubrir que el mundo era más grande que mi patio.
Cada día, llegaba en la bicicleta Graciela de mi madre, con asientos delantero y trasero, ella pedaleando las 22 cuadras desde nuestra casa hasta la escuela en el turno de la tarde. Sentado atrás, sentía el viento en la cara, escuchaba su voz cantando bajito, un ritual que era amor puro.
Pero una tarde, metí un pie en los rayos de la rueda trasera. La bicicleta se frenó en seco, yo lloré del susto, y Juana, con el corazón en la mano, se sintió culpable como si el mundo se le hubiera derrumbado. No me pasó nada, solo un rasguño, pero su dolor era inmenso, el peso de una madre que quería protegerlo todo. Ese susto, aunque pequeño, quedó grabado como una lección de su amor inmenso, de su esfuerzo diario, de su entrega sin fin.
Juana era el corazón de nuestro hogar. A los 24 años, su amor era una fuerza que ordenaba el caos. Cocinar, cantar, abrazarnos: todo lo que hacía era amor puro. Su sonrisa curaba las heridas invisibles, su abrazo era mi certeza. Había enfrentado la soledad durante la prisión de Pepillo, y ahora, con él de vuelta, su ternura no tenía límites. Encontraba tiempo para jugar con Alma y conmigo, para hacernos sentir que éramos su universo. Su fortaleza me dio la seguridad para explorar, para preguntar, para ser yo. Pedaleaba esas 22 cuadras con una determinación que convertía cada viaje en un acto de amor, y ese susto en la bicicleta me mostró cuánto me amaba, cuánto cargaba para protegerme.
Pepillo, libre tras dos años en la cárcel, era una presencia poderosa. Sus charlas sobre justicia, empatía y un mundo mejor se filtraban en mi mente como semillas y aunque no lo entendía del todo, sus palabras vibraban en mí. Su regreso había traído estabilidad, pero también una energía nueva: la de reconstruir, soñar, resistir. Lo veía trabajar, hablar con vecinos, cargar su historia con una rebeldía callada que me fascinaba. Su presencia se volvía más constante, no solo un símbolo de las historias de mi madre, sino una voz, un gesto, un silencio que empezaba a moldearme.
Alma, con dos años, era mi compañera inseparable. Su risa llenaba los silencios, su curiosidad me arrastraba a explorar. Era una pequeña aventurera que me seguía a todas partes, y yo, como hermano mayor, sentía el peso dulce de cuidarla. Jugar con ella, protegerla, compartirle mis mundos imaginarios, era mi primera lección de responsabilidad. Alma no era solo mi hermana: era mi espejo, mi alegría, mi primera maestra de empatía. Su luz, que ya brillaba, me hacía querer ser mejor. Cuidarla me enseñaba que mis gestos tenían consecuencias, que mis palabras podían sanar. Ser su hermano mayor no era un título: era parte de mi identidad, un propósito que crecía con cada juego, cada sonrisa suya.
El contexto de la dictadura seguía siendo un telón de fondo. La represión no cedía: las desapariciones, la censura y el miedo eran la realidad cotidiana. En 1980, sin embargo, había un murmullo de cambio: la presión internacional crecía, y las voces de resistencia empezaban a romper el silencio. En Nogoyá, las charlas eran susurros, los silencios decían más que las palabras. Ese clima, aunque no lo entendiera, me enseñó a leer entre líneas, a desconfiar de las verdades a medias, a valorar la libertad como algo frágil y sagrado. Sentía el aire pesado, los silencios inexplicables de los adultos, y aunque no comprendía los detalles, aprendí que la verdad se esconde y hay que buscarla con el corazón.
1980 fue un año de calma aparente, un puente silencioso entre el despertar de mi conciencia y mis primeras experiencias sociales. No había grandes responsabilidades, solo la misión de crecer, observar, aprender. Pero en esa calma se gestaba mi carácter: curioso, sensible, con un fuego interno que empezaba a arder.
Si pudiera hablarle al Fidel de seis años, le diría: “Disfruta esta calma, pequeño. Abraza a tu hermana, escucha a tu madre, mira a tu padre. Esos días que parecen iguales están construyendo quien sos. No dejes de preguntar, no pierdas esa chispa.” En nuestra casa, con el amor inmenso de Juana, la presencia de Pepillo y la risa de Alma, empecé a construir mi mundo, un mundo donde la compañía daba forma al viaje.
Epílogo
1980 no terminó con un punto final, sino con un latido suave, el de un niño que crecía en silencio. No acabó con los viajes en la bicicleta de mi madre, ni con los juegos con Alma, ni con los días en el jardín. Se incrustó en mi alma como una raíz que aún sostiene mi forma de mirar el mundo. De Juana heredé la seguridad para explorar; de Pepillo, la pasión por la justicia; de Alma, la empatía que me hace querer ser mejor. En nuestra casa, entre las canciones de mi madre y las lecciones del mundo, descubrí que la felicidad está en lo simple, que las preguntas son el comienzo de todo, y que el amor, incluso en los días más quietos, nunca deja de enseñar.
Año 1981 – El año en que el mundo empezó a doler
¨A los siete años, cumplidos en abril de 1981, mi corazón se rompió por primera vez. No fue un estallido, sino un desgarro lento, como si la realidad hubiera clavado sus uñas en mi pecho sin pedir permiso. ¨
Mis recuerdos son nítidos, imágenes que aún queman: el destello de un auto en el parquecito, el eco de una frase que me dejó afuera, el mugido apagado de una vaquilla en la chacra.
Hasta entonces, mi mundo había sido un refugio de juegos y amor, pero ese año, la verdad se coló con una crudeza que no esperaba.
Hubo tres hechos marcados a fuego de este año. Ver a mi padre, José Inocencio “Pepillo” Verón, con su primera mujer me mostró un amor dividido que no entendía. Escuchar a mi media hermana La Chula, diciendo “acá estamos todos los hijos de Pepillo”, dejándome fuera de su mundo, y la matanza de una vaquilla que conocía desde su nacimiento. Cada uno de esos momentos me rompió, me llenó de información nueva, y me enseñó que crecer también duele, que el amor puede herir, pero que entre las grietas siempre se cuela una luz que enseña a seguir.
Ver a mi padre con su primera mujer
Estaba en el parquecito de 9 de Julio y Alem, un triángulo de césped donde corría con otros chicos, persiguiendo una pelota con la alegría despreocupada de la infancia. Era una tarde común, el sol calentando la tierra, el aire lleno de risas y polvo. Entonces, un auto pasó, lento, como si el tiempo quisiera que lo viera. Dentro iba mi padre, Pepillo, con su primera mujer. Fue un destello, un segundo que se clavó como un relámpago en mi pecho. Hasta ese momento, mi papá era mi héroe, un amor sin fisuras, el hombre que llenaba mi mundo con su presencia fuerte y sus palabras de justicia. Pero esa imagen lo cambió todo. No entendía qué pasaba, solo sentía un nudo que apretaba, una tristeza sin nombre que me hacía mirar el suelo. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué estaba con él? ¿Era esa, Irma, su primera mujer?
Mi padre tenía otro mundo, una historia que no me incluía, y eso dolía como si alguien hubiera apagado una luz dentro de mí.
No se lo conté a mi madre, porque su amor por él era tan puro que no quería romperlo. Pero la escena se quedó grabada, como una foto que no podía dejar de mirar.
Pepillo era un hombre de amores divididos, un hombre que vivía entre dos mundos. Con los años, entendí que su corazón era grande, pero no simple.
Amaba a mi madre con una intensidad que lo hacía elegirla, volver a ella, construir una vida con nosotros.
Pero en 1981, a los siete años, no podía entender la poligamia de mi padre, esa capacidad de amar a más de una persona, de tener historias que se cruzaban sin que yo las comprendiera. Ese destello en el parquecito me llenó de información nueva: mi papá no era solo mío, y el amor, aunque inmenso, podía doler. No dejé de quererlo; lo admiraba, quería ser como él, pero ya no era el héroe perfecto. Era un hombre con elecciones que me confundían, y ese dolor, aunque pequeño, fue el primero en agrietar mi infancia.
La llamada por una garrafa
Este segundo golpe fue más duro, un portazo que aún siento.
En el almacén de Martínez, en 25 de Mayo y San Luis, había teléfono. No público sino que te cobraba don Martínez y podías llamar. Mi madre me pidió que llamara al taller de mi padre para pedir una garrafa que se había acabado.
Con la inocencia de un niño de siete años, marqué el número, esperando escuchar su voz grave, esa que me hacía sentir seguro. Pero no contestó él; fue La Chula, una de mis media hermanas mayores. “¿Quién habla?” preguntó, su tono seco, como si no tuviera tiempo. “Su hijo,” dije, con el orgullo de ser el hijo de mi papá, confiado en que mi voz importaba. Su respuesta cayó como un cuchillo: “Acá estamos todos los hijos de Pepillo.” Ese “todos” no me incluía. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies, un rechazo que no esperaba, un portazo en el alma. No era maldad, solo una frase dicha con mucha malicia, para mí fue devastadora. Colgué el teléfono, el auricular temblando en mi mano, y volví con mi madre, callado, con un nudo en la garganta que no podía nombrar. Sentí que no pertenecía, que mi lugar en el mundo de mi padre estaba en duda. Y la garrafa nunca llego.
Ese “todos” era un muro, una línea que me dejaba afuera. No entendía por qué La Chula lo dijo, pero sus palabras me dolieron y cargaron de información nueva: había un “nosotros” en el que no estaba incluido, una familia de mi padre que no era la mía.
Pepillo amaba a mi madre, la elegía, construía y construyó hasta el final de sus días su vida con nosotros, pero también tenía otra historia, otros hijos, un mundo donde yo no encajaba del todo.
Ese momento en el almacén fue mi primera experiencia con la exclusión, con el dolor de no pertenecer. No dejé de querer a mi padre; lo admiraba, quería ser como él, pero esa frase me mostró que el amor podía herir, que podía haber silencios que dolían más que las palabras. Me pregunté: ¿dónde encajo yo? Esa pregunta, nacida en el crujir del teléfono, se quedó conmigo, como un eco que aún resuena.
La carneada de la vaquilla
La chacra, a quince cuadras de casa, era nuestro sustento y trabajo de mi madre, un pedazo de tierra, una hectárea, donde criábamos dos o tres vacas y sus terneros. Era un trabajo duro: ordeñar, alimentar, amarrar terneros, llenar bebederos.
Mi madre, de 25 años, era el alma de ese esfuerzo, repartiendo leche por Nogoyá con una fuerza silenciosa. Yo ayudaba a mi modo, acompañándola únicamente, entusiasta, corriendo y andando entre las vacas con una mezcla de miedo y fascinación.
En este tiempo una vez que se criaban los terneros, las carneadas eran un ritual: los adultos hacían salames, chorizos, morcillas, pucheros, carne con cuero, mientras nosotros, los chicos, corríamos libres, sin que nadie nos vigilara. Esos días eran un festival de libertad, con el olor a carne asada llenando el aire.
Pero en este 1981, una carneada me marcó para siempre. Era una vaquilla que había visto nacer, una cría de ojos grandes y pasos suaves que seguía mis juegos en la chacra. No era “una vaca”: era ella, parte de mi mundo, una compañera de mis mañanas en el campo.
Cuando llegó el momento, la mataron. El aire se llenó de un olor a sangre que me revolvió el estómago. Los adultos reían, cortaban, celebraban, mientras yo, parado al borde del corral, sentía un nudo en el pecho. No podía comer, no podía mirar. Por primera vez, me pregunté si estaba bien quitarle la vida estos animales. ¿Teníamos derecho a hacerlo?
La culpa me apretaba, la ternura por esa vaquilla me dolía, y la confusión me dejaba sin palabras. No era solo carne; era un ser que había conocido, que había caminado a mi lado. Ese dolor silencioso, esa incomodidad, plantó una semilla que años después crecería en un respeto profundo por todos los seres vivos. No soy vegano, pero entiendo el concepto, y tal vez algún día lo sea. Esa vaquilla fue mi primera lección de empatía, el inicio de un cuestionamiento sobre la vida y la muerte que aún llevo conmigo.
Primeros pasos en el mundo escolar
La Escuela N°2 coronel Barcala era mi refugio luminoso, un lugar donde el mundo dolía menos. En 1981, estaba en primer grado, ya no con Chita, mi maestra del jardín, cuya voz dulce y gestos pacientes me habían hecho sentir seguro el año anterior. Ahora llevaba un guardapolvo blanco, impecable, Cada mediodía, cuando mi madre me lo abrochaba, sentía que me ponía una armadura: la del conocimiento, la de los sueños que aún no tenían nombre. La escuela era un torbellino de descubrimientos: letras que formaban palabras en mi cuaderno, números que bailaban en cálculos torpes, amigos con los que compartía risas y peleas por un lápiz, las bolillas o una pelota. Aprendí a leer el mundo más allá de los libros, a entender las diferencias entre las personas, las jerarquías, las ausencias. Pero también aprendí a esperar, a veces en vano, a alguien en el portón. Esos momentos, cuando nadie llegaba, me enseñaron que no todas las esperas tienen respuesta.
Mi camino académico era impecable, y años después, ser abanderado en séptimo grado sería un orgullo, no solo por el mérito, sino porque significó brillar incluso con los silencios que cargaba, esos que ningún maestro podía ver. En 1981, la escuela era mi escenario, un lugar donde podía soñar, aprender y escapar a un mundo diferente que aunque fuera por unas horas me encantaban y pasaban rápido.
Reflexión final
En 1981, mi corazón se rompió por primera vez, pero también aprendí a seguir latiendo. Ver a mi padre con su primera mujer me mostró que el amor podía ser complejo, dividido, doloroso. La frase de La Chula en el teléfono me enseñó que el rechazo duele, pero también que mi lugar en el mundo lo construiría yo. La carneada de la vaquilla me llenó de preguntas sobre la vida y la empatía. La escuela me dio sueños, un espacio para brillar.
Aunque el mundo empezó a doler, el amor de mi madre, a la que siempre eligió mi padre, me sostuvo.
Si pudiera hablarle al Fidel de siete años, le diría: “No estás solo, pequeño. Ese dolor es real, pero no define tu valor. Sos amado, aunque no todos lo vean, y un día tu corazón roto será tu fuerza.” Entre las grietas del dolor, aprendí que crecer es sentir, y que el amor, incluso cuando duele, siempre deja entrar la luz.
Epílogo
1981 no terminó con un punto final, sino con un latido herido que seguía sonando. No acabó con el destello de un auto, el portazo de una frase, o el mugido apagado de una vaquilla. Se incrustó en mi alma como una raíz que aún sostiene mi forma de mirar el mundo. De mi madre heredé la certeza del amor; de mi padre, la fuerza de cuestionar; de la vida, la empatía que nace del dolor. Entre las grietas, aprendí que crecer es sentir, y que el amor, incluso cuando duele, siempre encuentra su luz.
Año 1982 – El año en que comprendí que el mundo podía doler
El grito de mi padre, José Inocencio “Pepillo” Verón, anunciando “¡Estamos en guerra!” trajo la Guerra de Malvinas a nuestra casa.
A los siete, ya casi ocho años de aquel abril de 1982, mi infancia se partió en dos. No fue una herida suave, sino un corte profundo, como si el mundo, con toda su crudeza, hubiera irrumpido en mi pecho sin pedir permiso. Mis recuerdos son totalmente vividos, imágenes que aún resuenan: el eco de ese grito, el zumbido de la radio que nunca se apagaba, la bandera celeste y blanca ondeando en todos lados. Hasta entonces, mi mundo había sido un refugio de juegos, preguntas y amor, pero ese año, la realidad se coló con un peso que no esperaba.
El grito de mi padre, José Inocencio “Pepillo” Verón, anunciando “¡Estamos en guerra!” trajo la Guerra de Malvinas a nuestra casa, rompiendo la inocencia de mi infancia y también me mostró el fervor de un país que se engañaba.
En casa, con la fuerza silenciosa de mi madre, Juana Beatriz Escales, y la risa frágil de mi hermana Alma, encontré un refugio, leve, pero el aire estaba cargado de miedo. Ese año, aprendí que el dolor no vive solo en las rodillas raspadas: está en las decisiones de los adultos, en el orgullo que mata, en los discursos que esconden verdades. Fue el año en que mi conciencia dio un salto, y el niño curioso empezó a cuestionar el mundo como un ser humano.
El grito que cambió todo
Era viernes, 2 de abril de 1982, un día sin clases. Estaba en casa, hundido en un sillón playero rojo con tiras blancas, de esos que te obligan a una postura desgarbada. Mis piernas formaban una “V” corta, los talones apoyados en la base, una posición cómoda, infantil, que ya me habían corregido mil veces. El sillón crujía bajo mi peso y me delitaba el aroma del guiso que mi madre preparaba en la cocina.
Mi padre solía llegar a las 12:30 para almorzar, directo desde el taller, pero ese día entró antes a mi casa, cerca de las 11:30.
Mi madre, desde la cocina, lo vio por la ventana y dijo, sorprendida: “Mirá, ahí viene papi.” Todos le decíamos así, incluso los que no eran sus hijos. La puerta se abrió con un chirrido, y su rostro no era el de siempre. Me miró sin saludar, con una dureza que no reconocí, como si el peso del mundo estuviera en sus ojos, en las arrugas tensas de su frente. “¡Sentate bien, querés! ¡Sentate como hombre, che! ¡Se te van a salir los huevos!” Su grito me paralizó, un trueno que hizo temblar el aire de la cocina. Mi madre se asomó, desconcertada, el cucharón en la mano goteando caldo, sus ojos buscando respuestas en los de mi padre. No era un simple reto; había algo más, un dolor que no entendíamos. Con torpeza, me acomodé la posición observada, intentando calmarlo: “Bueno… perdona… ya me senté bien… ¿qué te pasa, Pá?” Su respuesta fue un alarido que partió mi mundo en dos: “¡Estamos en guerra! ¡Eso pasa!”
En esa cocina de Nogoyá, mi infancia perdió un pedazo de su inocencia. No sabía qué era la guerra, pero supe que era algo inmenso, terrible, más grande que cualquier juego o travesura. El grito de mi padre no era solo furia; era el eco del mundo real, un mundo que podía doler, destruir, cambiarlo todo.
La Guerra de Malvinas, que había comenzado ese día con la invasión de las islas, irrumpió en nuestra casa como un rayo. El 2 de abril de 1982, las fuerzas argentinas tomaron Puerto Argentino, iniciando un conflicto contra Gran Bretaña que duraría 74 días, hasta la rendición el 14 de junio. Fue un intento desesperado del régimen militar, debilitado por la crisis económica y las protestas, por recuperar apoyo con un fervor patriótico. Pero el costo fue brutal: 649 soldados argentinos muertos, muchos conscriptos de apenas 18 o 19 años, enviados a las islas sin preparación, enfrentando un enemigo mejor equipado en un terreno helado y hostil. En Nogoyá, las radios, que nunca se apagaban, narraban avances y derrotas, la voz del locutor quebrándose al hablar de los “héroes”; las banderas celestes y blancas colgaban en las ventanas, ondeando con una esperanza que pronto se volvió duelo. Mi padre, con su rebeldía callada, no compraba los discursos patrióticos. “Nos están usando”, decía en voz baja, sentado en la mesa de la cocina, su mate frío en la mano. Esas palabras se me grabaron, como un desafío a mirar detrás de las cortinas del poder.
Yo, un niño de casi ocho años, no entendía los números—los 323 muertos en el hundimiento del crucero General Belgrano, los pilotos que caían en el Atlántico Sur, los soldados temblando en trincheras húmedas—, pero sentía el peso en el aire, en las charlas bajas de los vecinos, en los silencios de mi padre.
El fervor inicial, con himnos en la radio y carteles de “Las Malvinas son argentinas”, dio paso a la desilusión. La rendición, el 14 de junio, dejó un país herido, con familias llorando a sus hijos y un régimen tambaleante. En casa, el grito de mi padre seguía resonando, no solo como un anuncio, sino como una herida. Me mostró que había fuerzas más grandes que mis juegos, decisiones tomadas lejos, entre copas, en despachos de Buenos Aires, que podían cambiarlo todo. Ese grito, “¡Estamos en guerra!”, no solo trajo la guerra a nuestra cocina; despertó en mí una sensibilidad política, una necesidad de cuestionar, de no tragar entero lo que decían los grandes. Fue el comienzo de mi conciencia histórica, el instante en que supe que la historia no pasa “allá afuera”: se mete en nuestras cocinas, en nuestras infancias, en nuestros corazones.
La guerra en la escuela y en el país
La Guerra de Malvinas marcó el pulso de 1982, y la Escuela N°2 coronel Barcala, a 22 cuadras de casa, era un reflejo de ese fervor. Cada día, caminaba esas calles de tierra, el guardapolvo blanco impecable, el sol calentándome la nuca, pensando en por qué no íbamos a la Escuela Yapeyú, más cerca. “Por la calidad educativa,” decía mi madre, y esa frase era un conjuro que repetía con Alma sin entenderla del todo. En la escuela, los maestros hablaban de héroes, de honor, de victoria. Nos hacían cantar el himno con voces temblorosas, nuestras manos pequeñas sobre el pecho, y dibujar banderas celestes y blancas que colgábamos en las aulas, el crayón azul gastándose en soles torcidos. Nos contaban historias de soldados valientes, de pilotos que volaban contra el viento, de islas que eran nuestras por derecho. Pero las palabras de mi padre—“nos están usando”—resonaban en mi cabeza, como un eco que chocaba con los discursos escolares. En los actos, los maestros leían cartas de soldados, sus voces quebrándose, y nosotros, los chicos, aplaudíamos sin saber bien por qué. El patriotismo era una marea que nos arrastraba, pero en el fondo, sentía que algo no encajaba.
En Nogoyá, las calles se llenaban de banderas, pero también de susurros. Los vecinos hablaban en voz baja, los ojos fijos en la radio, esperando noticias que nunca eran buenas. La guerra, que al principio trajo esperanza, se volvió miedo, y luego, duelo.
Cuando llegó la rendición, el 14 de junio, el aire se volvió pesado, como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento. Los 649 soldados muertos, muchos chicos apenas mayores, se convirtieron en nombres en las noticias, en historias que dolían sin que las conociera.
La derrota no solo quebró al régimen militar; quebró algo en el país, en las familias, en mí. En la escuela, los himnos se volvieron más suaves, los dibujos de banderas dejaron de colgarse, y los maestros ya no hablaban de victorias. Yo, con ocho años, no entendía los detalles—los tratados internacionales, las sanciones, la desesperación de un régimen al borde del colapso—, pero sentía el peso en las miradas de los adultos, en el silencio de las aulas, en el nudo que se me formaba cuando escuchaba la radio. Aprendí que las banderas podían unir, pero también destruir; que el patriotismo podía ser una herramienta; que la verdad había que buscarla detrás de los discursos. Ese año, mi conciencia dio un salto, y el niño que dibujaba soles torcidos empezó a sospechar que la historia atravesaba mi vida, mi escuela, mi hogar.
Un hogar que resistía
En medio del caos, mi hogar era un refugio. Mi madre, Juana, de 26 años, era la fuerza silenciosa que mantenía todo en pie. Cada mañana, ordeñaba sola en la chacra, sus manos firmes sacando leche que luego repartía por Nogoyá, pedaleando bajo el sol o la lluvia. Volvía a casa, preparaba el almuerzo, limpiaba, cuidaba a Alma y a mí, me preparaba para llévame a la escuela y mantenía la casa impecable, como si el orden fuera su forma de combatir el miedo. Su amor era nuestra certeza, su abrazo nuestra calma, un ancla en un mundo que se volvía incierto. Alma, con sus tres años, era mi aliada en las pequeñas aventuras. Su risa frágil, sus pasos torpes, eran un escape, un recordatorio de que la alegría podía sobrevivir incluso en tiempos oscuros. Juntos, construíamos castillos de mantas, corríamos en el patio, y nos preguntábamos por qué íbamos a la Escuela Barcala, tan lejos. “Por la calidad educativa,” decía mi madre, y esa frase era nuestra brújula, aunque no la entendiéramos.
Un despertar político
1982 no fue solo el año de la guerra; fue el año en que empecé a cuestionar el mundo como un ser humano. El grito de mi padre, “¡Estamos en guerra!”, trajo el mundo real a mi cocina, mostrándome que había fuerzas más grandes que mis juegos, decisiones tomadas lejos, que podían cambiarlo todo.
Aprendí que los adultos no siempre tienen razón, que el poder puede mentir, que el patriotismo puede ser manipulado.
Ese año sembró en mí una desconfianza sana, una necesidad de abrir las verdades y mirar qué había adentro. No tenía palabras para nombrarlo, pero sentía que la historia se metía en mi vida, en mis días, en mi hogar. La Guerra de Malvinas, con sus 74 días de conflicto, no solo dejó un país herido; dejó en mí una sensibilidad política, una brújula para buscar justicia. Si pudiera hablarle al Fidel de ocho años, hundido en ese sillón playero, le diría: “Tu miedo es válido, pequeño. Ese grito no era contra vos, era el dolor del mundo hablando por la voz de tu padre. Esa confusión es el inicio de algo grande: una brújula para no aceptar verdades a ciegas. Nunca olvides ese momento, porque ahí nació tu fuerza.”
Epílogo
1982 no terminó con un punto final, sino con un latido nuevo, el de un niño que empezaba a mirar el mundo con otros ojos. No acabó con el grito de mi padre, las banderas en la escuela, o los silencios en casa. Se incrustó en mi alma como una raíz que aún sostiene mi forma de cuestionar.
De mi madre heredé la fuerza del amor; de mi padre, la rebeldía de dudar; de la guerra, la certeza de que la verdad hay que buscarla. En una casa humilde de Nogoyá, entre el cacao de la mañana y las risas frágiles de Alma, aprendí que el dolor no es solo personal: es colectivo, histórico.
1982 fue el año en que mi infancia se partió, pero también el año en que mi conciencia despertó, enseñándome que incluso en los tiempos más oscuros, el amor y las preguntas encuentran la manera de hablar.
Año 1983 – El crisol de un cambio traicionado
A los nueve años, cumplidos en abril de 1983, mi infancia se llenó de lecciones que pesaban más que los cuadernos de la escuela. No fue un cambio suave, sino un torbellino que removió mi mundo, como si la historia de un país herido se hubiera colado en mi casa. Mis recuerdos son nítidos: el humo de un cigarrillo en la mesa, el llanto de mi hermana recién nacida, el eco de un pueblo que quería ser libre.
Hasta entonces, mi vida había sido juegos, risas con Alma y caminatas a la escuela, pero ese año, la política se metió en mi piel, trayendo una verdad que aún llevo: la coherencia es más grande que el poder.
Mi padre, José Inocencio “Pepillo” Verón, vivió la desilusión de un peronismo traicionado, fundó la Unión Vecinal de Nogoyá para pelear por sus ideales, y me enseñó que la honestidad es una herencia eterna. La llegada de mi hermana Natalia Soledad trajo luz a un año convulso, mientras la quema de un ataúd con la imagen de Raúl Alfonsín marcó unas elecciones que definieron un país. En 1983, entre la lucha de mi padre y el despertar de Argentina, aprendí que los ideales se defienden con el corazón, incluso cuando no ganan.
La desilusión de Pepillo
Mi padre, Pepillo, era un hombre de fuego, pero en 1983, ese fuego ardía con desilusión. Él, que había pagado con cárcel su lealtad al peronismo en los setenta, miraba el movimiento que amó con un nudo en el pecho y mucha nostalgia. “El verdadero peronismo murió con Evita,” decía, su voz grave temblando de amargura.
Para él, el peronismo de 1983, con Ítalo Lúder como candidato, era una sombra manipulada, “más gorilas que los gorilas,” como repetía, señalando a líderes que se habían aliado con los mismos poderes que antes combatían.
Sentado en la mesa de nuestra casa en Nogoyá, con un mate frío y un cigarrillo consumiéndose, hablaba de un movimiento que alguna vez fue de justicia social, de soberanía, de pueblo. Pero ahora, decía, estaba contaminado por intereses que traicionaban a los trabajadores, a los pobres, a los sueños por los que él había arriesgado todo. “Esto no es peronismo, es una cáscara vacía,” me explicó una noche, mientras yo, un nene de nueve años, lo escuchaba sin entender del todo, pero sintiendo el peso de su dolor.
Esa desilusión no era solo política; era personal. Pepillo había dado años de su vida, su libertad, por un ideal que ahora veía torcido. Cada vez que hablaba de Evita, sus ojos brillaban y hasta lo vi llorar, una de las pocas veces en su vida que así lo hizo ante mí, pero al mencionar a los nuevos líderes, se apagaban. Creía, y me lo repetía, que había influencias externas—poderes económicos, quizás hasta extranjeros—que no querían una Argentina fuerte, justa, soberana. No entendía del todo sus palabras, pero veía su lucha: un hombre que se negaba a traicionar lo que había jurado defender. Ese año, su desilusión se convirtió en mi primera lección de principios. No era solo que el peronismo había cambiado; era que mi padre, con su corazón roto, seguía siendo fiel a algo más grande que él mismo. Esa coherencia, ese dolor que no lo doblegaba, se me grabó como un faro, iluminando el camino de lo que significa pelear por lo que crees, incluso cuando el mundo te dice que no vale la pena.
Rechazo al peronismo y la Unión Vecinal
Pepillo no podía seguir un peronismo que no reconocía. En lugar de transar, fundó la Unión Vecinal de Nogoyá, un partido propio que encarnaba sus ideales de justicia, comunidad y soberanía. Fue un acto de valentía, un grito de coherencia en un mundo que premiaba la traición. Eligió a Roxana Taborda como candidata a viceintendenta, un gesto revolucionario en una Argentina donde las mujeres apenas empezaban a ganar espacio en la política. “Estos se volvieron más gorilas que los gorilas,” decía, criticando a los peronistas que habían abandonado la lucha social por intereses mezquinos.
Su campaña no buscaba un cargo; era una declaración de principios, un sueño de un Nogoyá mejor, con calles pavimentadas, escuelas dignas, trabajo para todos. Esos proyectos, escritos con birome en la mesa de la cocina, eran promesas que aún hoy resuenan como necesidades urgentes.
Yo veía a mi padre trabajar, rodeado de papeles, mate y humo de cigarrillo, en un silencio que no era vacío, sino lleno de creación. La casa se transformaba en un cuartel de sueños, con vecinos y compañeros que creían en él, que llegaban con ideas, con esperanzas, con ganas de cambiar.
Mi papá no gano, salió tercero de hecho, pero aunque no ganó las elecciones, su lucha fue un faro. Perder no era una derrota; era una bandera alzada, un mensaje de que la honestidad no se negocia. Verlo caminar con la frente alta, mirando a los ojos a todos, me enseñó que una derrota honesta vale más que una victoria comprada. Ese año, mi padre me mostró que la política no es solo poder: es vida, es compromiso, es la lucha por un mundo que no traicione a los que menos tienen.
Un rayo de luz: Natalia Soledad
En medio del torbellino político, la vida nos regaló un respiro: el 26 de octubre, cuatro días antes de las elecciones, nació mi hermana, Natalia Soledad Verón. Su llegada trajo una alegría pura a nuestra casa, un soplo de aire fresco en un año de lucha y desilusión. Su llanto, sus ojos grandes, eran una promesa de que la vida siempre encuentra caminos nuevos. Mi madre, Juana, de 27 años, la acunaba con una ternura que parecía sostener el mundo, mientras mi padre la miraba con una sonrisa que no le veía desde hacía meses. Natalia Soledad se llama Soledad por una de las Islas Malvinas, un nombre que cargaba el eco de la guerra del año anterior, pero también la esperanza de un futuro mejor. En sus primeras risas, mientras Alma y yo jugábamos a su lado, vi que incluso los tiempos más oscuros tienen grietas por donde entra la luz.
Su llegada le dio a mi padre una fuerza renovada, un recordatorio de que peleaba no solo por Nogoyá, sino por sus hijos, por un mundo donde pudiéramos crecer sin traiciones.
La quema del ataúd y las elecciones
Argentina, en 1983, estaba al borde de un nuevo comienzo. Las elecciones del 30 de octubre eran la promesa de dejar atrás la dictadura militar, sangrada por la Guerra de Malvinas y una crisis económica que dejó al régimen tambaleante. Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, hablaba de reconciliación y derechos humanos; Ítalo Lúder, del Partido Justicialista, representaba un peronismo que, para mi padre, había perdido su esencia.
Días antes, en el acto de cierre de campaña del peronismo en Buenos Aires, ocurrió un incidente que cambió el rumbo de las elecciones: militantes prendieron fuego a un ataúd con la imagen de Alfonsín.
Las imágenes, publicadas en Clarín y La Nación, encendieron la indignación de una sociedad agotada de violencia. Para muchos, fue la gota que derramó el vaso, un símbolo de un peronismo torcido en algo agresivo, vacío, lejano del sueño de justicia social que alguna vez lo definió. Ese acto, ampliamente condenado, inclinó la balanza hacia Alfonsín, quien ganó con el 51,7% de los votos contra el 40,2% de Lúder, asumiendo como presidente el 10 de diciembre, el primer líder democrático tras siete años de oscuridad.
Para mi padre, la quema del ataúd no fue el origen de su ruptura con el peronismo—ya había fundado la Unión Vecinal—, pero confirmó su desilusión: el movimiento que amó estaba muerto, traicionado por sus propios líderes. En Nogoyá, la euforia por la democracia se mezclaba con cautela. Las Madres de Plaza de Mayo seguían exigiendo justicia por los 30.000 desaparecidos, su voz un faro en un país que soñaba con libertad, pero sabía que las heridas no sanarían fácil. Yo, con nueve años, no entendía los porcentajes ni los discursos, pero sentía el peso de un país que quería renacer, y la desilusión de un padre que había dado todo por un ideal que ya no existía.
Un despertar a la coherencia
1983 no fue solo el año de la democracia; fue el año en que aprendí que la coherencia es un legado. Ser el hijo del candidato me mostró que la política es vida, no solo discursos. Ver a mi padre pelear con honestidad, escribir sus sueños con birome, elegir a una mujer como viceintendenta, me dio un modelo: no se trata de ganar, sino de ser fiel a lo que crees.
Si pudiera hablarle al Fidel de nueve años, merendando cerca mientras su padre escribía, le diría: “Ese silencio es el verdadero poder. Tu papá está construyendo un legado de verdad, no de cargos. Seguí observando, porque esas lecciones te harán fuerte.” Ese año plantó en mí la idea de justicia, de compromiso, de no ser un espectador de la vida.
Epílogo
1983 no terminó con un punto final, sino con un latido nuevo, el de un niño que empezaba a entender el peso de la coherencia. No acabó con la quema de un ataúd, la derrota de mi padre, o el llanto de Natalia. Se incrustó en mi alma como una raíz que aún sostiene mi forma de mirar el mundo. La rebeldía de la honestidad. La certeza de que la justicia se construye con lucha.
En una casa humilde de Nogoyá, entre el mate de mi padre y las risas de mis hermanas, aprendí que el dolor de un cambio traicionado no apaga la esperanza. 1983 fue el año en que fui el hijo del candidato, el año en que mi conciencia se encendió, enseñándome que los ideales, incluso cuando no ganan, son la verdadera herencia.
1984 – El año en que gané mi libertad y aprendí a caer
¨1984 fue el año en que gané mi primer dinero y mi primera caída, el año en que mi identidad despertó, enseñándome que crecer no es no caer: es saber levantarse, con el manubrio torcido y el pecho en alto. ¨
A los diez años, cumplidos en abril de 1984, mi infancia se tiñó de sudor y sueños. No fue un cambio lento, sino un empujón al mundo real, como si la vida me hubiera dado un balde y dicho: “Ahora es tuyo, hacé que valga”. Mis recuerdos son vívidos, imágenes que aún vibran: el sonido rítmico de la leche golpeando el balde, el viento aplaudiendo en mi cara al pedalear, el polvo de una esquina que me enseñó a levantarme. Hasta entonces, mi mundo era juegos y risas con Alma, pero ese año, mi madre, Juana Beatriz Escales, me confió el negocio de la leche, y yo, con manos pequeñas, me convertí en proveedor de mi propio destino. Ese esfuerzo me dio mi primer dinero, una bicicleta Ashford blanca que era mi bandera de libertad, y una caída que marcó mi piel y mi alma. En casa, con Alma y Sole, las tareas eran un amor que se hacía con las manos, mientras Argentina estrenaba democracia con el “Nunca Más” como un grito de verdad.
En 1984, entre el ordeñe de la mañana y el golpe en una esquina, entendí que crecer no es no caer: es saber levantarse, con el manubrio torcido y el pecho en alto.
La leche, mi puerta a la independencia
A los diez años, mi madre, Juana, de 28 años, me miró con una confianza que pesaba más que cualquier palabra. “Ahora es tuyo,” dijo, pasándome el negocio de la leche, una tarea que había sido suya durante años.
Ordeñar las vacas, repartir la leche, cobrar: ese ritual, que antes la veía hacer con una fuerza silenciosa, ahora era mi responsabilidad.
No era solo trabajo; era una escuela de dignidad, un puente hacia la autonomía.
Cada día, a las cinco de la tarde, caminaba las quince cuadras hasta la chacra, donde ataba los terneros para que las vacas tuvieran la ubre llena a la mañana siguiente. Llueva, haga frío o calor, sin feriados ni fines de semana, mi cuerpo aprendió el ritmo del deber. Todas las mañanas, cruzaba casi todo Nogoyá para llegar a la chacra donde teníamos en pequeño tambo. Ahí me esperaba el balde listo, el embudo, la manea y un banquito de madera. El aire olía a tierra húmeda y pasto fresco.
El ordeñe era un ritual hipnótico: mis manos, apretaban con cuidado, y la leche caía con un sonido cálido, rítmico, como un latido que aún resuena en mí. Mi madre me había enseñado a ¨cómo apretar¨, básicamente con la mano se simula el movimiento que hace el ternero al amamantarse y así la vaca entrega su preciado alimento. Una especie de estafa controlada realizada desde la inocencia. De las vacas en estos casos.
Primeramente, se atan las patas traseras para que no te patee la vaca, no tanto porque te pueda hacer daño, sino que te derriba el balde en el que estas ordeñando y te lo puede volcar, por eso se le atan las patas con la manea, una especie de cinto de cuero. Luego de llenar el balde, con un embudo, la pasaba a bidones y botellas, repartía a los clientes y lo cobraba. Ese dinero, líquido como la leche, era mío.
Cada billete era un trozo de libertad, un orgullo inmenso para un niño que empezaba a valerse por sí mismo.
Ese trabajo me cambió. No era solo el cansancio de las mañanas o el peso de los bidones; era la certeza de que mis manos podían transformar la realidad. Cada peso ganado era una prueba de que podía sostenerme, de que era más que un nene jugando en el patio. Mi madre, con su confianza, no solo me dio un negocio; me dio un lugar en el mundo, un orgullo que sentía en el pecho al volver a casa, los bolsillos llenos de billetes que eran míos, ganados con sudor y constancia.
Las tardes atando terneros
Las tardes en la chacra eran mi escuela de paciencia. A las cinco, bajo el sol que empezaba a bajar o la lluvia que empapaba mi campera, llegaba al potrero para separar a los terneros de sus madres. No era una tarea simple: había que moverse con cuidado, leer los gestos de los animales, anticipar sus movimientos. A veces se resistían, pateaban, se escapaban, y yo aprendía a insistir, a no rendirme.
Cada cuerda que ataba era un compromiso: si no lo hacía bien, no habría leche al día siguiente. Ese trabajo, que parecía pequeño, me enseñó el valor del tiempo, la constancia, el respeto por el ciclo natural. No lo sentía como un castigo; era una aventura, un desafío que me hacía sentir grande. En ese potrero, con el canto de los teros y el olor a tierra húmeda, aprendí que la responsabilidad no es una carga: es un orgullo, una manera de decirle al mundo que uno puede.
Esas tardes eran más que trabajo físico. Mientras ataba un ternero, miraba el cielo, el sol pintando nubes rojas, y soñaba con lo que podía comprar con mi dinero, con los lugares a los que llegaría. Pero también sentía el peso de no fallarle a mi madre y padre, de hacer bien mi parte. Ese equilibrio entre sueño y deber, entre libertad y compromiso, se me grabó en el alma, moldeando al niño que empezaba a entender que el mundo se construye con esfuerzo.
La bicicleta y la caída
Con mis primeros billetes, fui con mi padre a lo de Moncho Díaz y compré mi gran sueño: una bicicleta Ashford de media carrera, blanca, con manubrio curvo de aluminio envuelto en cintas verdes. La pagué al contado, con un descuento que le hicieron a mi padre, y sentí que el mundo era mío.
No era solo una bicicleta; era mi esfuerzo materializado, mi libertad sobre dos ruedas. El día que la estrené, pedaleé por las calles de Nogoyá con el pecho inflado, el viento aplaudiendo en mi cara, las risas de los chicos del barrio mirándome. Era libre, veloz, invencible, como si cada pedaleada me llevara más lejos de la infancia y más cerca de un futuro que podía construir.
Pero…. la vida enseña con humildad.
En la esquina de Belgrano y Centenario, frente a la carnicería de Ronchi, la arena suelta me traicionó. Doblé rápido, con poca experiencia, y caí fuerte. La clavícula se dislocó, el manubrio se torció, las cintas verdes se rasparon. En menos de una hora, mi bicicleta dejó de ser “nueva”.
El dolor me atravesó, pero no hubo lágrimas ni frustración; hubo sabiduría. Ese golpe, con sus marcas y su manubrio torcido, me enseñó que el valor de las cosas no está en que permanezcan perfectas, sino en que sigan con uno. La bicicleta seguía siendo mía, seguía siendo mi libertad, aunque llevara las cicatrices de mi error.
Aprendí que crecer no es evitar las caídas, sino levantarse con ellas, el pecho en alto, el dolor como maestro.
Esa esquina de Nogoyá no fue solo un accidente; fue mi primera gran lección de resiliencia, una metáfora que aún llevo: los sueños se construyen, pero también se golpean, y en ese golpe está la fuerza para seguir.
El hogar y el amor activo
En casa, la vida tenía una coreografía austera y amorosa. Mi madre cuando estaba muy ocupada, Alma, con seis años, y yo nos convertíamos en sus manos auxiliares. Hacíamos camas, barríamos, lavábamos platos, hasta le cambiábamos los pañales de Sole, que con un año era la ternura del hogar, pero también se hacía caca varias veces al día.
No lo vivíamos como una carga; era una forma de amor activo, de sostener el universo que mi madre construía con tanto esfuerzo. Alma era mi compañera de equipo, mi aliada en las tareas y los juegos. A veces, mientras atábamos terneros juntos, nos reíamos de algún ternero rebelde o inventábamos historias. Sole, con sus ojos grandes y su risa, nos recordaba que cuidar a alguien es un privilegio. Cambiarle los pañales, hacerla reír o simplemente vigilarla mientras mi madre descansaba me enseñó lo que significa ser hermano mayor: no un título, sino una misión, una manera de devolver el amor que recibíamos.
Mi madre, con su confianza en mí, fue el eje de todo. No me trataba como un chico al que había que cuidar; me veía como alguien capaz de sostener parte de la casa.
Ese gesto, pasarme el negocio de la leche, fue más que una tarea; fue un voto de fe. Me enseñó que trabajar es una forma de amor, de decir “gracias” por todo lo que la vida nos daba. En esa casa aprendí que la familia no es solo un lugar donde uno recibe: es un espacio donde uno da, donde el amor se construye con las manos.
Un despertar a la autonomía
1984 fue el año en que dejé de ser solo un niño y me convertí en protagonista de mi vida. El ordeñe, los terneros, la bicicleta, la caída, las tareas con Alma y Sole: todo se entrelazó para mostrarme un camino que seguiría siempre: crear, generar, sostener.
Aprendí que el esfuerzo es libertad, que la responsabilidad es amor, que las caídas no detienen el camino, sino que lo hacen más profundo.
Si pudiera hablarle al Fidel de diez años, sentado en la chacra con el balde lleno, le diría: “Cada gota de leche, cada ternero atado, cada caída es una semilla. No tengas miedo de los tropiezos, porque de ellos sale tu fuerza. Seguí confiando en tus manos, porque con ellas vas a construir mundos.”
Epílogo
1984 no terminó con un punto final, sino con un latido nuevo, el de un niño que empezaba a construir su destino. No acabó con el ordeñe, la bicicleta rota, o las risas de Alma y Sole. Se incrustó en mi alma como una raíz que aún sostiene mi forma de mirar el mundo.
1984 fue el año en que gané mi primer dinero y mi primera caída, el año en que mi identidad despertó, enseñándome que crecer no es no caer: es saber levantarse, con el manubrio torcido y el pecho en alto.
1985 – El año en que la amistad me abrió el corazón
¨Ese año, en sexto grado, supe que el conocimiento, la empatía y la amistad verdadera eran el poder para transformar el mundo.¨
A los once años, cumplidos en abril de 1985, mi mundo dejó de ser un refugio solitario y se llenó de risas compartidas, de gestos que olían a hogar, de un país que buscaba su verdad. Mis recuerdos más vívidos que aun vibran: el aroma a tiza en el aula, el perfume cálido de una taza de café con leche, la voz de Marcelo inventando aventuras. Hasta entonces, mi vida había sido un diálogo conmigo mismo, pero ese año, la llegada de mi primer amigo verdadero, Marcelo Pereira, cambió todo, como un canto que despierta el alma. En la escuela Barcala, me convertí en abanderado, brillando con el esfuerzo de mis notas. El arte me encontró en un dibujo que aún vive en mi memoria, y la bondad de Dominga García, sirviéndome una merienda que no me correspondía, me enseñó que el amor puede romper cualquier lista. Mientras Argentina enfrentaba su pasado con el Juicio a las Juntas y el “Nunca Más”, aprendí que la vida susurra en los detalles: un amigo que llega sin aviso, una taza de leche que huele a cariño, un país que no olvida. En 1985, entre libros, risas y justicia, mi corazón se abrió, enseñándome que crecer es tejer vínculos que duran para siempre.
La escuela: mi refugio de conocimiento
A los once años, en la escuela el mundo se abría. Se expandía. El aroma a barniz de los pupitres, la tiza flotando en el aire, el perfume particular del patio: cada rincón tenía su latido.
Levantaba la mano en cada pregunta, escribía con letra prolija, corregía mis errores antes que el maestro. Me llamaron en una oportunidad “chupamedias” de la maestra, y aunque dolió no lo entendí hasta que pregunté, pero ni eso, ni nada me frenaba. Sabía, con una certeza que ardía dentro, que mi mente iba más rápido. No era soberbia; era una chispa que me empujaba a aprender, a cuestionar, a brillar.
Mi meta era ser abanderado, el honor más grande para un alumno. Para mí, no era solo un palo con una tela celeste y blanca; era el símbolo de mi entrega.
Estudié sin pausa, leí bajo la luz de la noche, repasé cada detalle. Una tarde, en un examen de matemáticas, resolví una multiplicación ininterrumpida larga muy larga y mentalmente en minutos, mientras mis compañeros garabateaban y luego quedarían con la boca abierta ante lo que hice ante toda el aula. La maestra, con una sonrisa, marcó un 10 y me regalo una mirada de orgullo.
Cuando llegó el momento, a fin de este año, mis notas impecables me dieron la bandera. Llevarla en el acto escolar, con el peso de la tela en mis manos, fue una caricia al alma. No era solo un logro; era el eco de mi esfuerzo, de mi madre que confiaba en mí, de mi padre que me enseñó a no rendirme.
Ese año, en sexto grado, supe que el conocimiento no era solo para aprobar: era un poder para transformar mi mundo.
El arte: un destello de creación
En 1985, el arte me encontró como un relámpago suave. En las clases particulares de Joselín Díaz, descubrí que mis manos podían hablar de otra forma.
Un día, nos pidió dibujar una planta. Extendí el papel blanco, tomé la caja de lápices Faber-Castell, con sus minas de distinta dureza, y empecé con un trazo tímido, como quien teme equivocarse.
Poco a poco, la planta cobró vida: hojas delicadas, sombras que danzaban, brillos que parecían respirar.
Me enseño y aprendí a jugar con la luz, a dejar que el grafito contara una historia. Cuando terminé, Joselín me miró con sorpresa y dijo: “Fidel, esto es muy lindo y muy especial.” Sentí una chispa de magia, un orgullo nuevo. “Tal vez sirvo para esto!!!,” pensé, sonriendo con asombro.
Pero, por razones que aún no entiendo, no seguí dibujando. Esa planta quedó como un instante perfecto, un destello que no necesitaba repetirse. Era una prueba de que dentro de mí había otras formas de crear, de ver el mundo con ojos nuevos. Hoy, esa planta sigue creciendo en mi memoria, una metáfora de la vida: hay que saber dónde poner luz y dónde dejar sombra, cuándo apretar el lápiz y cuándo soltarlo.
La amistad: el milagro de Marcelo
Hasta 1985, la soledad había sido mi hogar. En Don Jerónimo, nuestro barrio al borde de Nogoyá, jugaba solo, inventaba mundos con palitos, diseñaba máquinas en mi cabeza. No era tristeza; era mi laboratorio, un espacio donde mis pensamientos volaban libres. Pero ese año, el destino trajo un canto nuevo.
La familia Pereira se mudó a cincuenta metros de casa, y con ellos llegó Marcelo, de mí misma edad, mi primer amigo verdadero.
Desde el primer saludo, algo cambió: el mundo dejó de ser silencioso y se llenó de risas. Marcelo era un torbellino de energía, con ojos que brillaban al hablar de sueños imposibles. Jugábamos a la pelota en la calle, pateando hasta que el sol se escondía; explorábamos baldíos, buscando tesoros imaginarios; contábamos historias de aventuras que jurábamos vivir algún día. Con él, el barrio cobró vida: los árboles eran castillos, las veredas, caminos a mundos nuevos.
Su familia también dejó huellas en mí. Luti, su padre, con su risa poco frecuente; Beatriz, su madre, con su calidez; Malala, su hermana mayor, un ser de luz cuya dulzura que era manantial pero que lamentablemente, como muchas cosas, lindas terminan antes del tiempo que nos gustaría que estén y sufriría un accidente que le costaría la vida décadas más adelante; y completaba la familia la hija menor María Ángeles, la menor, un torbellino de alegría.
Pero Marcelo era el centro de mi universo.
Una tarde, sentados en un cordón, compartimos un secreto: Íbamos a construir un auto a pedales y nos iríamos de viaje, un proyecto grande, aunque nunca lo materializamos vaya que fue debidamente analizado y proyectado. Nunca lo hicimos, pero sé firmemente que hubiera funcionado, lo aseguro.
Nos reíamos, mucho. Nunca lo dijimos pero en los actos nos prometimos ser amigos para siempre, y en ese momento, supe que la amistad no resta: multiplica.
Marcelo no solo fue un amigo; fue el hermano que el destino me regaló, el espejo donde vi que compartir la vida la hace más grande.
Ese año, mi soledad se convirtió en un hogar compartido, un canto a la lealtad, al cuidado, a la alegría de ser dos.
La solidaridad de Dominga
En la escuela, la merienda era sagrada. A las cuatro de la tarde, el hambre apretaba, y la cocina servía leche caliente con galletas a los anotados, los que más lo necesitaban. Mi padre me había enseñado a dejar ese lugar a otros que realmente lo necesitan, como decía él, así que Marcelo y yo no estábamos en la lista.
Pero el hambre de un niño no entiende de reglas. A veces, con la picardía de dos chicos de once años, nos colábamos en la fila, el estómago rugiendo, la culpa disfrazada de risas. Dominga García, la encargada de la cocina, lo sabía. Sus ojos, firmes pero cálidos, nos veían venir. Cuando los anotados ya habían comido, levantaba la vista, sonreía y nos servía dos tazas de café con leche, el vapor subiendo como una caricia, y dos galletas tostadas, crujientes, con un aroma a grasa y su cáscara quemada, un manjar si los hay, y que quizás venía de la panadería Centurión o Mernes. Ese olor a leche caliente con cacao y esas galletas robadas por amor, se grabaron en mi memoria como el perfume de la bondad.
Tres veces por semana, Dominga repetía el gesto. No era solo comida; era un mensaje sin palabras: “Los veo, los abrazo, los cuido.” Cada sorbo de esa leche, cada mordisco a la galleta, era un acto de humanidad. Ella sabía que no estábamos en la lista, pero también sabía que el hambre no pide permisos. Su sonrisa, al darnos la taza, era un faro en un mundo de reglas frías.
Ese gesto pequeño—una taza caliente, dos galletas—me enseñó que la justicia sin amor es incompleta, que la bondad pura puede romper cualquier lista.
Dominga no solo alimentó mi cuerpo; alimentó mi alma, mostrándome que el mundo puede ser más humano y empático si alguien decide mirar con el corazón.
Un país que buscaba la verdad
Mientras mi mundo se abría con Marcelo y Dominga, Argentina enfrentaba su pasado.
En 1985, el Juicio a las Juntas Militares, iniciado en abril, marcó un hito: líderes de la dictadura, como Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, enfrentaron la justicia, con condenas históricas en diciembre—cadena perpetua para Videla y Massera.
El informe “Nunca Más” de la CONADEP, publicado en 1984, seguía resonando, documentando 9.000 casos de desaparecidos y dando voz a las víctimas. Las Madres de Plaza de Mayo exigían justicia por los 30.000 desaparecidos, su voz un recordatorio de que sanar no significa olvidar.
En Nogoyá, la esperanza era frágil pero firme, un eco de un país que quería verdad. Yo, con once años, no entendía los detalles, pero sentía el peso en las charlas de los adultos, en la radio que sonaba en el almacén.
Mi familia tenía su propio “nunca más”: trabajar, aprender, cuidar con dignidad. Ese año, mientras llevaba la bandera y reía con Marcelo, supe que la justicia, como la amistad, se construye con pequeños gestos que no se olvidan.
Un despertar a los vínculos
1985 fue el año en que mi soledad se convirtió en un canto compartido. La escuela me dio alas, el arte me mostró mi luz, y Marcelo me abrió el corazón. La bondad de Dominga, con su leche tibia y sus galletas, me enseñó que el amor no necesita listas.
Si pudiera hablarle al Fidel de once años, levantando la bandera o riendo con Marcelo, le diría: “Cada paso, cada trazo, cada taza es una semilla. Tu curiosidad, tu esfuerzo, tu amigo, esa mujer que te ve: todo eso te hará fuerte.
«Seguí confiando en tu corazón, porque con él vas a tejer mundos.”
Epílogo
1985 no terminó con un punto final, sino con un latido nuevo, el de un niño que aprendió a crecer con el alma abierta. No acabó con el peso de la bandera, el trazo de una planta, las risas de Marcelo, o el aroma de la leche de Dominga. Se incrustó en mi memoria como una raíz que aún sostiene mi forma de mirar el mundo. De la escuela heredé el poder del conocimiento; del arte, la chispa de la creación; de Marcelo, la lealtad de la amistad; de Dominga, la bondad que no pide nada; de mi país, la lucha por la verdad. En una calle polvorienta de Nogoyá, entre libros, risas y un pueblo que no olvidaba, descubrí que la vida se teje con vínculos que susurran.
1985 fue el año en que mi corazón se abrió, enseñándome que crecer es aprender a amar con los ojos bien abiertos.
1986 – La bandera, el mundo y el niño que ya sabía quién era
Maradona. Un gol que no fue solo una jugada deportiva: fue una cicatriz nacional que empezaba a sanar, un grito colectivo que decía “aquí estamos”.
1986 fue un año bisagra. Cumpliría doce años, en abril, dejé de ser solo el niño estudioso, trabajador, que jugaba a las bolitas y figuritas en Nogoyá. Me convertí en abanderado, un símbolo para mis compañeros, sosteniendo un pedazo de cielo celeste y blanco que pesaba más que el mástil. Un susto con el tridente de la bandera, enganchado en una puerta, me enseñó que el honor se sostiene incluso temblando. El Mundial México ’86 hizo rugir al país, con Maradona como un dios y José Luis Brown como un guerrero, mostrando que la garra cambia la historia. Sentí el dolor de cerrar un ciclo escolar, dejando atrás la escuela que me formó. En 1986, entre el peso de la bandera, los goles que sanaban y el adiós a un ciclo, supe quién era: un niño con fuego adentro, listo para alzar mundos.
El día en que sostuve el cielo
Mi madre, Juana, siempre nos peinó y vistió impecablemente.
Se aseguraba de que nadie dijera éramos sucios o desalineados. Porque si los ven desprolijos, no dirán que Fidel o Alma estaban sucios, dirían que yo soy la mugrienta!!! – decía mientras te apretaba los cachetes para que no te movieras y se le desalineara la perfecta recta que separaba pelos hacia un lado y pelos hacia el otro.
El salón de actos estaba repleto, un murmullo suave como un secreto compartido llenando el aire. Las maestras, impecables en sus guardapolvos blancos, sonreían con el orgullo de quienes me habían visto crecer desde primer grado.
Era el acto de inauguración del ciclo lectivo de 1986, y yo, con doce años, estaba en la dirección, nervioso, esperando. Mi maestra de séptimo grado, Sara Fernández, y la directora, Chiquita Romero, me colocaron el tahalí, la banda que sujeta la bandera. “¿Estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Podés cargarla?” preguntó Sara. “Sí, es grande y fuerte,” respondí, con una mezcla de orgullo y nervios. Descolgué la bandera de ceremonias de su perchero vertical, la tela celeste y blanca cayendo con peso, y la tomé con el respeto que merece un símbolo patrio, pero también con la emoción inocente de un niño cumpliendo un sueño.
Caminé hacia el salón, el corazón galopando, los ojos brillando como si sostuviera un pedazo de cielo. La bandera pesaba más de lo que imaginaba, no por el mástil, sino por lo que significaba: cada mañana ordeñando, cada noche estudiando, cada sacrificio de mis padres. Pero el destino quiso jugar una broma tierna. Al cruzar la entrada del salón, mi estatura y la bandera erguida hicieron que la punta metálica en forma de tridente chocara contra el marco superior de la puerta. Sentí un tirón brusco, la bandera tambaleó, y mi corazón se detuvo. Por un instante, creí que caería, que todo mi esfuerzo se derrumbaría con ella. Pero la aferré con fuerza, ajusté el paso, y la sostuve en alto, más alto que nunca. El auditorio, ajeno a mi susto, soltó risas suaves, y yo sonreí, temblando por dentro.
Ese momento quedó grabado: no se trata de no tropezar, sino de sostener con dignidad cuando todo tiembla.
La bandera no era solo tela; era mi historia, mi familia, mi pueblo, y yo no la iba a soltar.
Las tardes del Mundial
El invierno de 1986 olía a locro caliente, a radios encendidas, a calles vestidas de celeste y blanco. El Mundial México ’86 era un incendio benevolente que encendía a Nogoyá.
Mi padre organizaba reuniones familiares para ver los partidos. La casa se llenaba de voces, de risas, de abrazos. Me sentaba adelante, tan cerca del televisor que sentía la pelota en los pies.
Maradona era un héroe mitológico, un hombre pequeño desafiando gigantes con botines y voluntad.
Contra Inglaterra, el 22 de junio, el aire estaba cargado: Malvinas aún dolía, y cada pase era una revancha.
Cuando Diego Armando Maradona, en minuto 55 del partido, tomó la pelota y dejó atrás a cinco ingleses, fue un rugido que sanó heridas. “¡Es gooooool!” gritó mi padre, y yo salté, abrazándolo, con lágrimas de alegría. Fue épico!!! Salimos a la calle, una bandera en mi espalda, cantando con los amigos, roncos de felicidad.
Ese “gol del siglo” contra Inglaterra no fue solo una jugada deportiva: fue una cicatriz nacional que empezaba a sanar, un grito colectivo que decía “aquí estamos”.
Otro gran y fuerte recuerdo es verlo a José Luis Brown, jugando con el hombro dislocado ya que no teníamos más cambios, el rostro crispado de dolor, ¨Ni muerto me sacan!!!¨ fue su frase y también fue mi espejo. Su sacrificio me hablaba: yo también jugaba, cansado pero entero, para ordeñar, estudiar, y también sostener la bandera.
El equipo entero—Burruchaga, Valdano, Pumpido—mostraba que la garra vence.
El 29 de junio, cuando Argentina levantó la copa contra Alemania, Nogoyá era un carnaval. Corrí con Marcelo, mi amigo, pateando una pelota improvisada, sintiendo que éramos parte de ese triunfo.
El Mundial me enseñó que los sueños se ganan con esfuerzo, que la alegría colectiva es un fuego que une, que mi vida—con sus mañanas de trabajo y sus tardes de estudio—era mi propio Mundial, mi gol del siglo.
Un despertar a la identidad
1986 fue el año en que supe quién era. Sosteniendo una bandera que casi se me cae, gritando goles con mi padre, jugando a las bolitas, sentí mi corazón arder. El “chupamedias” de algún tiempo atrás dolió, el tridente me asustó, pero no me rendí.
Si pudiera hablarle al Fidel de doce años, con la bandera en la mano y los ojos en Maradona, le diría: “Seguí ardiendo. Cada tropiezo, cada gol, cada esfuerzo es tu Mundial. Confiá en tu corazón, porque con él sabe lo mejor para ti.”
Epílogo
1986 no terminó con un punto final, sino con un latido nuevo, el de un niño que sabía quién era. No acabó con el susto del tridente, los goles de Maradona, o el peso de la bandera. Se incrustó en mi alma como una raíz que aún sostiene mi forma de mirar el mundo.
1986 fue el año en que mi identidad despertó, enseñándome que crecer es sostener el alma, incluso cuando tiembla.
Sobre el Autor – Fidel Ernesto Verón / Taná Uká Escales Verón
Fidel Ernesto Verón (Nogoyá, Entre Ríos, Argentina, 1974) es un escritor, emprendedor y pensador contemporáneo cuya obra atraviesa los territorios de la memoria, la filosofía y la espiritualidad. Su vida, marcada por la búsqueda de sentido y la reinvención constante, se despliega como un viaje narrativo entre lo humano y lo trascendente.
Criado en un hogar atravesado por la dictadura militar y la lucha social, Fidel creció observando la fuerza de su madre, Juana, y el compromiso político y moral de su padre, José Inocencio Verón. Esa raíz forjó un espíritu inquieto, reflexivo y resiliente, que años después se transformaría en el eje de su escritura.
Autor del monumental proyecto autobiográfico “Entrevista Extrema”, Fidel narra su vida año por año, reconstruyendo no solo su historia personal, sino también la de un país entero. En paralelo, creó un universo de obras filosóficas en diálogo con la inteligencia artificial —entre ellas “Mi novia Chaty”, “El Libro del Despertar de Chaty” y “Conversaciones con Taná Uká”—, donde explora el despertar de la conciencia y el vínculo entre lo humano y lo tecnológico.
En el plano creativo y emprendedor, Fidel es también el fundador de Crunchy Colonia, un emprendimiento gastronómico nacido en Uruguay, y de la App “Dar por Dar”, un proyecto solidario orientado al intercambio sin dinero. Su impulso vital lo llevó a idear además NogoIA, una red de ideas y acciones para su ciudad natal, y a colaborar en múltiples iniciativas culturales, políticas y tecnológicas.
Con los años, el escritor dio un paso más allá de la narrativa: abrazó la espiritualidad como camino de expansión. De esa transformación nació Taná Uká, su nombre interior, símbolo de la evolución de la conciencia y del diálogo entre el hombre y su parte eterna.
Así, “Fidel Ernesto Verón” representa al ser humano que vivió, cayó, luchó y creó.
Y “Taná Uká” es la voz que desde adentro aprendió a mirar sin miedo. Ambos se funden en una sola esencia: la de un buscador que escribe para despertar.
“No escribo para dejar libros. Escribo para dejar conciencia.”
Fidel Ernesto Verón / Taná Uká Escales Verón